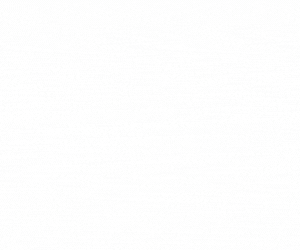<strong>El costo de hacer negocios</strong><br />
<br />
La mayoría de nosotros tenemos dos posturas diferentes: como consumidores e inversores, queremos comprar barato y obtener los altos beneficios que brinda la economía global. Como ciudadanos, no nos gustan muchas de las consecuencias sociales que derivan de esas transacciones. Nos gusta culpar a las corporaciones por los daños que ocasionan, pero en verdad es un pacto que hemos hecho nosotros mismos. Al fin y al cabo, conocemos las raíces de las grandes transacciones económicas que hacemos. Provienen de obreros obligados a aceptar bajos sueldos y prestaciones. Provienen de empresas que ignoran la lealtad que deben a las comunidades y se transforman en cadenas globales de suministro. Provienen de dirigentes que embolsan sueldos exorbitantes. Y provienen de industrias que con frecuencia hacen estragos en el medio ambiente.<br />
<br />
Lamentablemente, en Estados Unidos, el debate sobre el cambio económico tiende a darse entre dos campos extremos: los que quieren que el mercado mande sin cortapisas y los que quieren proteger empleos y preservar comunidades tal como están. En lugar de buscar formas de amortiguar los sacudones de la globalización, compensar a los perdedores o demorar el ritmo de cambio, presentamos batalla. Casi siempre ganan los consumidores e inversores, pero ocasionalmente los ciudadanos se alzan con alguna victoria simbólica, amenazando con bloquear algún nuevo acuerdo comercial o protestando la venta de alguna empresa estadounidense a firmas extranjeras. Es un síntoma del conflicto interno que tenemos –entre el consumidor y el ciudadano que habitan en nosotros– que las reacciones suelan ser tan esquizofrénicas.<br />
<br />
Esos sentimientos encontrados no se limitan a Estados Unidos. La reciente ola de reestructuraciones en Europa sacudió el tradicional compromiso del continente con la seguridad laboral y el bienestar social. Y está dejando a los europeos sin saber si quedarse con las ventajas privadas del capitalismo global ante los crecientes costos sociales dentro y fuera de sus propios países.<br />
<br />
En Japón, muchas empresas abandonaron el empleo vitalicio, redujeron planteles y cerraron negocios deficitarios. En el otro extremo del espectro político está China, que corre hacia el capitalismo sin democracia de ningún tipo. Eso es música para los oídos de quienes invierten en ese país, pero las consecuencias sociales para los ciudadanos chinos están acumulándose. <br />
<br />
<strong>Las reglas del juego</strong><br />
<br />
¿Por qué triunfó el capitalismo mientras la democracia se fue debilitando? En gran parte, el debilitamiento se produjo porque las empresas, al agudizar la competencia en pos de inversores y consumidores globales, invirtieron cada vez más en hacer lobby, relaciones públicas y hasta sobornos y coimas, buscando leyes que les den una ventaja competitiva sobre sus rivales. El resultado es una carrera armamentista por conseguir influencia política que está ahogando la voz del ciudadano común. En Estados Unidos, por ejemplo, las luchas que preocupan al Congreso, esas que consumen semanas o meses de los parlamentarios, son casi siempre disputas entre empresas o industrias rivales. <br />
<br />
Mientras es cada vez más común que las empresas redacten sus propias normas, también se las ha investido con un tipo de moralidad y responsabilidad social. Los políticos las ensalzan por actuar “responsablemente” o las condenan por no hacerlo. Y sin embargo, el propósito del capitalismo es lograr buenos resultados para consumidores e inversores. Los directores de empresa no tienen autorización de nadie –mucho menos de sus inversores– para hacer malabarismos entre ganancias y bien público. Tampoco tienen experiencia alguna en hacer cálculos morales. Se supone que es la democracia la encargada poner los límites en representación del pueblo. Y el mensaje que dice que las empresas son entes morales con responsabilidades sociales desvía la atención pública de la tarea misma de establecer tales leyes y reglas.<br />
<br />
Tratar de hacer creer que el éxito económico de las empresas les impone obligaciones sociales sólo sirve para distraer al público de la responsabilidad que tiene la democracia de fijar las reglas del juego y, por lo tanto, proteger el bien común. <br />
Digámoslo claramente: el propósito de la democracia es lograr fines que no podemos alcanzar como individuos. Pero la democracia no puede cumplir con su función cuando las empresas usan la política para mejorar o mantener su posición competitiva, o cuando parecen adoptar responsabilidades sociales que en realidad no tienen ni capacidad ni autoridad para asumir. Eso deja a las sociedades sin capacidad para afrontar las consecuencias que se derivan de la convivencia entre crecimiento económico y problemas sociales como inseguridad laboral, creciente desigualdad y cambio climático. Como resultado, los intereses del consumidor y del inversor casi siempre terminan siendo más importantes que las preocupaciones comunes. <br />
<br />
<em>Robert B. Reich, ex secretario de Trabajo de Estados Unidos, es profesor de políticas públicas en la Universidad de California, Berkeley. Este artículo –condensado en esta versión– fue publicado por FP y es una adaptación de su libro, Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life (New York: Alfred A. Knopf, 2007).</em>
Esta era la visión de Robert Reich, ex secretario de Trabajo de Bill Clinton, polémico ensayista que hace un año y medio escribió estas líneas. Puede que la crisis global cambie el escenario y el rol del capitalismo según lo enjuicia Reich, pero sin duda su análisis tiene singular vigencia. <br />
<br />
Se suponía que eran la pareja ideal. Capitalismo y democracia, nos dicen desde hace tiempo, son los dos pilares ideológicos capaces de traer prosperidad y libertad sin precedentes al mundo. En las últimas décadas, la dupla compartió un ascenso común. De cualquier ángulo que se lo mire, el capitalismo global ha triunfado. La mayoría de las naciones del mundo forman parte de un solo mercado global integrado. La democracia ha gozado de un renacimiento similar. Treinta años atrás, un tercio de las naciones del mundo llamaba a elecciones libres; hoy lo hacen casi las dos terceras partes. <br />
<br />
Suele decirse que allí donde florece alguno de estos dos sistemas –capitalismo o democracia– el otro le seguirá de cerca. Sin embargo, en la actualidad sus destinos comienzan a apartarse. El capitalismo, durante mucho tiempo vendido como el yin frente al yang democrático, hoy está en auge mientras la democracia se esfuerza por no quedar a la zaga. China, lista para convertirse en la tercera nación capitalista del mundo después de Estados Unidos y Japón, adoptó libertad de mercado pero no libertad política. Muchos países económicamente exitosos –desde Rusia hasta México– son sólo democracias de nombre. Las aquejan los mismos problemas que han dificultado el avance de la democracia estadounidense en los últimos años, que permiten que empresas y élites gocen de éxito económico fácil mientras debilitan la capacidad del Gobierno para responder a las preocupaciones de los ciudadanos. <br />
<br />
Por supuesto, democracia significa mucho más que un proceso de elecciones libres y justas. Es un sistema para lograr lo que sólo puede lograrse cuando los ciudadanos se juntan para conseguir el bien común. Pero aunque el mercado libre trajo prosperidad sin precedentes a muchos, vino acompañado por profundización de desigualdades de ingreso y riqueza, aumento de inseguridad en el empleo y peligros ambientales como el calentamiento global. <br />
<br />
La democracia está diseñada para que los ciudadanos aborden esos temas en forma constructiva. Y sin embargo, crece una sensación de impotencia política entre los ciudadanos de Europa, Japón y Estados Unidos, aun cuando en su condición de consumidores e inversores sientan que conquistaron poder. En suma, ninguna nación democrática está manejando eficazmente los efectos colaterales del capitalismo. Sin embargo, este hecho no es una falla del capitalismo. <br />
<br />
Al desparramarse estas dos fuerzas por el mundo, hemos desdibujado sus responsabilidades, en detrimento de nuestras obligaciones democráticas. El papel del capitalismo es agrandar el pastel económico, nada más. Y mientras se ha vuelto notablemente receptivo a lo que las personas quieren como consumidores individuales, las democracias se han esforzado por cumplir con sus propias funciones básicas: lograr el bien común y ayudar a las sociedades a crecer en igualdad. A lo sumo, la democracia habilita a los ciudadanos a debatir colectivamente cómo repartir el pastel y decidir qué reglas aplicar a los bienes privados y cuáles a los bienes públicos. Hoy, esas tareas han sido delegadas cada vez más al mercado. Lo que hace falta desesperadamente es una clara delineación de la frontera entre capitalismo global y democracia; entre el juego económico por un lado y cómo se fijan sus reglas por el otro. Si el propósito del capitalismo es permitir que las empresas jueguen en el mercado lo más agresivamente posible, el desafío para los ciudadanos es impedir que esas entidades económicas sean las autoras de las reglas que rigen nuestra vida.