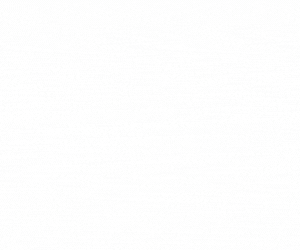La realidad latinoamericana, poco afecta a despegar de los cánones que rigen a la mayoría de las democracias débiles en el mundo, ha experimentado a lo largo del período 1999-2000, hechos y verdades poco confortables, que en principio sólo se percibieron como meros fenómenos internos, pero que con el paso del tiempo no hicieron más que marcar una preocupante tendencia.
No es que los mitos de la democracia hayan perdido fuerza, sino que nuevos mitos –quizás más cuestionadores, pero también propios de la democracia- han venido a plantear la posibilidad de escenarios distintos.
En este sentido, se ha visto como en América latina no se ha cumplido la regla de que las elecciones periódicas fortalecen a la democracia. Lo que se ha visto más bien, es la declinación de la clase política así como el descrédito y la debilidad consecuente de los partidos que la constituyen.
Más que nunca estos últimos se han visto en la necesidad de alinear sus banderas tras algún líder carismático, o sujetarse a la desgastante posibilidad de conformar alianzas políticas cuyo futuro generalmente ha sido incierto, o que -en el mejor de los casos- no ha dejado de depender de la coyuntura electoral.
En los casos en que estás coaliciones triunfan, se vuelven vulnerables por el propio descrédito público de sus dirigentes, lo cual deriva inevitablemente, en gobierno débiles e inexpresivos por su propia naturaleza heterogénea.
Existe también un segundo problema, quizás más preocupante, y es que esa misma debilidad institucional se traduce en programas de reformas económicas que muy pocas veces disfrutan de la aprobación pública.
Son siempre discutidas propuestas se basan generalmente en ajustes periódicos y traumáticos que nunca logran cumplir con las promesas que les dieron origen.
El viejo ahnelo de un mejor reparto de la riqueza, la creencia de que sólo la puesta en funcionamiento de administraciones eficientes alcanzará para lograr el crecimiento económico, y la institucionalización del ajuste como el único mecanismo posible, han constituido el punto de inflexión crítico debido a que su práctica lleva casi una década de escasos y discutibles resultados.
La consecuencia ha sido el reemplazo de aquellas viejas estructuras golpistas caracterizadas por la impronta militar, por fenómenos propios de los ´90 y donde la figuras de líderes, muchas veces ajenas a la clase política, ingresan al sistema para cambiar de plano las reglas de juego democráticas.
Fenómenos como el de Alberto Fujimori en Perú, el de Chávez en Venezuela, el de Fox en México, responden a esa tendencia.
Los fracasos más resonantes, y que afectaron con mayor corrosividad a las democracias latinoamericanas, son los de Abdalá Bucaram en Ecuador, relevado a instancias del mismo congreso ecuatoriano, o la situación paraguaya donde la inestabilidad política derivó en el vergonzoso asesinato del vice-presidente, la destitución de Raúl Cubas, y el posterior ascenso de Luis González Macchi.
A pesar de su origen, ajeno a la clase política, Fujimori fue sin duda un caso especial, aunque paradigmático. Apoyado por las fuerzas armadas, controlando abiertamente el congreso, se encargó de reconstruir pieza por pieza una organización institucional a su medida. Pero, acosado por las presiones externas, y por las escandalosas acusaciones de fraude electoral, terminó huyendo a Japón y, en un alarde de infinita impunidad, renunció a su cargo desde ese país.
En la Argentina, luego de haber cambiado las reglas para poder ser reelecto en 1995, el Presidente Carlos Menem intentó torcer las normas, de tal modo que le permitan una segunda re-elección en 1999.
Su intento, que no tuvo éxito, derivó –para muchos- en la derrota electoral de los candidatos de su partido en los últimos comicios.
En el caso de los partidos políticos, su debilidad y la ausencia de credibilidad pública, se puede representar a través de la simple exposición de la cantidad de países con gobiernos de coalición.
Este patrón incluye a toda América del Sur, excepto Colombia (aunque muchos afirman que la relación entre los dos grandes partidos puede describirse como coalición).
Paraguay es un caso que bordea los límites, donde la participación de la oposición en el gobierno es muy tenue, pero la situación ahí también refleja la debilidad de cada partido.
Hasta poco antes de las elecciones de este año en México, muchos analistas políticos creían que la única forma de desalojar al PRI era por medio de la coalición de los dos partidos de la oposición.
Brasil y Ecuador son ejemplos de lo difícil que resulta mantener a las coaliciones unidas en el gobierno. Existe como un riesgo constante de atascamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo del gobierno. Algo similar a lo experimentado por Menem en sus últimos días de mandato, cuando las divisiones en el partido gobernante generaron más de un pacto, generalmente para concretar leyes de reformas económicas.
Una explicación que surge cuando de rechazo a los programas económicos y de descrédito político se habla, es mínima, pero no por ello poco consistente. Radica en el hecho de que eso programas económicos nunca se postularon a si mismos como tales.
Ningún gobierno fue elegido gracias a la exposición de esos programas, porque en las reformas que caracterizaron a los ´90 el esquema mostró más bien que fueron elegidos por prometer exactamente lo opuesto a los que después realizaron.
Al ser reformas caracterizadas por la instrumentación de mecanismos de emergencia, de “cirugía mayor”, de períodos de discusión legislativa cortos que derivaban en la utilización sistemática del decreto como vía rápida, junto con la inconformidad y la desconfianza hacia esos métodos convivió también la creencia de que la situación imperante (hiperinflación, terrorismo, inestabilidad financiara mundial) las hacia necesarias e indiscutibles.
Una segunda ola reformista vino a proponer los mismos esquemas, pero con la impronta social como nueva bandera. Era el momento del ajuste con sensibilidad, de la reforma con rostro humano, pero ajuste al fin, con un mínimo de debate.
Quizás la principal paradoja, que ilustra como mayor claridad la debilidad institucional y política de las democracias latinoamericanas, es que desde aquellos lugares donde las reformas y ajustes se reclaman con más énfasis (entidades financieras mundiales, gurús del mercado), se termina tildando de lentos e indecisos a aquellos gobiernos que han buscado someter al debate democrático sus medidas.
Desde esos sectores se critica la calidad democrática, pero al mismo tiempo se cuestionan sus instrumentos tradicionales por necesidades que son ajenas a la democracia misma, y que sólo importan y mucho, en la esfera del mercado. Una paradoja, se podría decir a pesar del lugar común, propia de la globalización.
La realidad latinoamericana, poco afecta a despegar de los cánones que rigen a la mayoría de las democracias débiles en el mundo, ha experimentado a lo largo del período 1999-2000, hechos y verdades poco confortables, que en principio sólo se percibieron como meros fenómenos internos, pero que con el paso del tiempo no hicieron más que marcar una preocupante tendencia.
No es que los mitos de la democracia hayan perdido fuerza, sino que nuevos mitos –quizás más cuestionadores, pero también propios de la democracia- han venido a plantear la posibilidad de escenarios distintos.
En este sentido, se ha visto como en América latina no se ha cumplido la regla de que las elecciones periódicas fortalecen a la democracia. Lo que se ha visto más bien, es la declinación de la clase política así como el descrédito y la debilidad consecuente de los partidos que la constituyen.
Más que nunca estos últimos se han visto en la necesidad de alinear sus banderas tras algún líder carismático, o sujetarse a la desgastante posibilidad de conformar alianzas políticas cuyo futuro generalmente ha sido incierto, o que -en el mejor de los casos- no ha dejado de depender de la coyuntura electoral.
En los casos en que estás coaliciones triunfan, se vuelven vulnerables por el propio descrédito público de sus dirigentes, lo cual deriva inevitablemente, en gobierno débiles e inexpresivos por su propia naturaleza heterogénea.
Existe también un segundo problema, quizás más preocupante, y es que esa misma debilidad institucional se traduce en programas de reformas económicas que muy pocas veces disfrutan de la aprobación pública.
Son siempre discutidas propuestas se basan generalmente en ajustes periódicos y traumáticos que nunca logran cumplir con las promesas que les dieron origen.
El viejo ahnelo de un mejor reparto de la riqueza, la creencia de que sólo la puesta en funcionamiento de administraciones eficientes alcanzará para lograr el crecimiento económico, y la institucionalización del ajuste como el único mecanismo posible, han constituido el punto de inflexión crítico debido a que su práctica lleva casi una década de escasos y discutibles resultados.
La consecuencia ha sido el reemplazo de aquellas viejas estructuras golpistas caracterizadas por la impronta militar, por fenómenos propios de los ´90 y donde la figuras de líderes, muchas veces ajenas a la clase política, ingresan al sistema para cambiar de plano las reglas de juego democráticas.
Fenómenos como el de Alberto Fujimori en Perú, el de Chávez en Venezuela, el de Fox en México, responden a esa tendencia.
Los fracasos más resonantes, y que afectaron con mayor corrosividad a las democracias latinoamericanas, son los de Abdalá Bucaram en Ecuador, relevado a instancias del mismo congreso ecuatoriano, o la situación paraguaya donde la inestabilidad política derivó en el vergonzoso asesinato del vice-presidente, la destitución de Raúl Cubas, y el posterior ascenso de Luis González Macchi.
A pesar de su origen, ajeno a la clase política, Fujimori fue sin duda un caso especial, aunque paradigmático. Apoyado por las fuerzas armadas, controlando abiertamente el congreso, se encargó de reconstruir pieza por pieza una organización institucional a su medida. Pero, acosado por las presiones externas, y por las escandalosas acusaciones de fraude electoral, terminó huyendo a Japón y, en un alarde de infinita impunidad, renunció a su cargo desde ese país.
En la Argentina, luego de haber cambiado las reglas para poder ser reelecto en 1995, el Presidente Carlos Menem intentó torcer las normas, de tal modo que le permitan una segunda re-elección en 1999.
Su intento, que no tuvo éxito, derivó –para muchos- en la derrota electoral de los candidatos de su partido en los últimos comicios.
En el caso de los partidos políticos, su debilidad y la ausencia de credibilidad pública, se puede representar a través de la simple exposición de la cantidad de países con gobiernos de coalición.
Este patrón incluye a toda América del Sur, excepto Colombia (aunque muchos afirman que la relación entre los dos grandes partidos puede describirse como coalición).
Paraguay es un caso que bordea los límites, donde la participación de la oposición en el gobierno es muy tenue, pero la situación ahí también refleja la debilidad de cada partido.
Hasta poco antes de las elecciones de este año en México, muchos analistas políticos creían que la única forma de desalojar al PRI era por medio de la coalición de los dos partidos de la oposición.
Brasil y Ecuador son ejemplos de lo difícil que resulta mantener a las coaliciones unidas en el gobierno. Existe como un riesgo constante de atascamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo del gobierno. Algo similar a lo experimentado por Menem en sus últimos días de mandato, cuando las divisiones en el partido gobernante generaron más de un pacto, generalmente para concretar leyes de reformas económicas.
Una explicación que surge cuando de rechazo a los programas económicos y de descrédito político se habla, es mínima, pero no por ello poco consistente. Radica en el hecho de que eso programas económicos nunca se postularon a si mismos como tales.
Ningún gobierno fue elegido gracias a la exposición de esos programas, porque en las reformas que caracterizaron a los ´90 el esquema mostró más bien que fueron elegidos por prometer exactamente lo opuesto a los que después realizaron.
Al ser reformas caracterizadas por la instrumentación de mecanismos de emergencia, de “cirugía mayor”, de períodos de discusión legislativa cortos que derivaban en la utilización sistemática del decreto como vía rápida, junto con la inconformidad y la desconfianza hacia esos métodos convivió también la creencia de que la situación imperante (hiperinflación, terrorismo, inestabilidad financiara mundial) las hacia necesarias e indiscutibles.
Una segunda ola reformista vino a proponer los mismos esquemas, pero con la impronta social como nueva bandera. Era el momento del ajuste con sensibilidad, de la reforma con rostro humano, pero ajuste al fin, con un mínimo de debate.
Quizás la principal paradoja, que ilustra como mayor claridad la debilidad institucional y política de las democracias latinoamericanas, es que desde aquellos lugares donde las reformas y ajustes se reclaman con más énfasis (entidades financieras mundiales, gurús del mercado), se termina tildando de lentos e indecisos a aquellos gobiernos que han buscado someter al debate democrático sus medidas.
Desde esos sectores se critica la calidad democrática, pero al mismo tiempo se cuestionan sus instrumentos tradicionales por necesidades que son ajenas a la democracia misma, y que sólo importan y mucho, en la esfera del mercado. Una paradoja, se podría decir a pesar del lugar común, propia de la globalización.