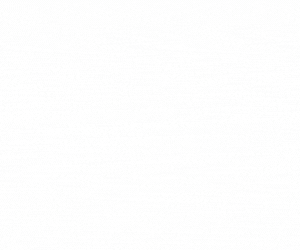<p>Muammar al Ghadafi (69 años) fue un dictador irritante pero astuto, caprichoso pero obsesivo, al punto de parecer una estrella pop. Inclusive, su modo de vestir mezclaba hopalandas medievales y ornamentos que recordaban un cantante de rock envejecido. Nada de eso le impedía frustrar, a veces por medios violentos a probables rivales internos, desatar sangrientas purgas e imponer la lectura pública de su espantoso “libro verde”.<br />
<br />
En el plano internacional, siempre buscó combinar su inmensa riqueza petrolera –los crudos libios son de alta calidad- con megalomanía galopante y su desprecio por los derechos civiles. Al transcurrir los años, fue adoptando una ristra de títulos tan desopilantes como hermano líder, guía hacia la era de las masas, rey de reyes africano (un concepto nada islámico) o su favorito, líder de la revolución.<br />
<br />
Otras etiquetas eran mucho menos enaltecedoras y mucho más denigrantes. Por ejemplo, el presidente Ronald Reagan le decía “perro rabioso de Levante”, en tanto la definición de as-Sadat llegó a popularizarse en amplias áreas de Europa occidental. Al contrario, su liderazgo carismático era exaltado por Robert Mugabe (Zimbabwe), Ahmed Buteflika (Argelia) y otros dictadores y émulos del libio.<br />
<br />
Empecinado al extremo, en los últimos meses se negaba a admitir un hecho claro para el resto del mundo: el país que manejaba como feudo personal se le había vuelto en contra. “Todo el pueblo me ama”, repetía hasta el cansancio (ajeno) ante los escasos interlocutores que recibía.</p>
<p>Por lo visto, mantuvo esa actitud hasta el triste desenlace. En uno de los mensajes emitido ya como prófugo, luego de caer Trípoli y sin acceso a medios locales, sostuvo vía la televisión siria -nada menos- que su derrota resultaba de “una conspiración occidental. Pero ahora vamos a revertirla gracias a las verdaderas masas libias. Pelearemos por nuestros libertadores y, si es preciso, perecemos”.</p>
<p>El coronel Ghadafi tenía apenas veintisiete años cuando –con apoyo egipcio y sudanés- depuso en un golpe incruento al rey senusí Idrís en 1969. Pronto, se declaró “filósofo nómade del desierto. Esta geografía no ha variado mucho: Libia alberga apenas 6.500.000 habitantes en 1.800.000 km2 y sus únicos recursos son los hidrocarburos.</p>
<p><br />
</p>
<p>El pensador recibía altos dignatarios firmando acuerdos en una tienda blanca que, más adelante, pasearía por medio planeta. Claro, en Nueva York tuvo problemas. Luego de varias discusiones, en 2009 alquiló una mansión con prado en Westchester y la cubrió de tapices bordados a mano con escenas de su vida.</p>
<p>Ya mutado en ra’is (caudillo), el coronel –nunca hubo grados superiores en su ejército- anunció que su sistema político de revolución permanente terminaría con la antinomia capitalismo-socialismo. Nunca interfirió mucho con el negocio petrolero, pero apostaba a difundir su esquema financiando y armando una cornucopia de organizaciones tan violentas como el ejército republicano irlandés (IRA en inglés), guerrillas en media África o ETA (Euzkadi ta azkatasuna). Por una ironía de la historia, los vascos decidieron dejar las armas justo cuanto caía Ghadafi en Sirte.</p>
<p>El caudillo se convirtió en paria internacional al quedar su régimen ligado con atentados terroristas. En particular, la bomba de 1988 en un avión comercial de Pan American sobre Lockerbie, Escocia, donde murieron 270 personas. Pero el miedo no es zonzo: tras la segunda invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, el caudillo decidió abandonar esfuerzos para adquirir armas no convencionales y suspender un incierto programa nuclear.</p>
<p>Por cierto, mejoró relaciones con un Occidente desmemoriado. Puertas adentro, manejaba Libia apoyándose en un círculo casi totalmente familiar, sin gente ni instituciones que pudieran limitarlo. Así llegó a su fin la pomposa, cruel dyamahiriya. Es decir la república popular, cuya “constitución” eran los tres tomos del libro verde.</p>
<p> </p>