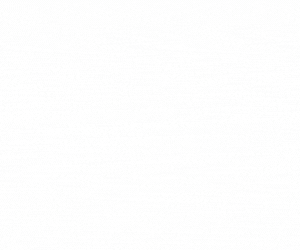Hasta hace poco, la “biblia roja”, o sea la guía Michelin, parecía tan intangible como Juana de Arco, Napoleón I, de Gaulle o Josephine Baker. La gastronomía era, más que un oficio, un símbolo de la superioridad francesa -cuando tantos otros han naufragado- cuya imagen era a prueba de bombas. Pero, por lo visto, no ya de suicidios ni de “gargantas profundas”.
Tras la muerte de Loiseau, bastaron dos escuetos tomos –que baten marcas de ventas en el sector-, publicados por un ex inspector de Michelin y tres “periodistas anónimos”. En el segundo caso, todos saben que son tres famosos críticos de comidas y vinos.
Ambos libros hacen pedazos los mecanismos de selección y evaluación, tanto de restaurantes como de cocineros, “sommeliers” –manejan vinos- y el servicio en general. Inclusive la higiene, ese secular punto débil de los galos (ya lo notaba Julio César en sus excelentes comentarios, cuando ese bravo pueblo aún bebía hidromiel).
No hay denuncias penales ni civiles. Sólo revelaciones sobre dejadez de Michelin en cuanto a inspecciones (a veces, una cada tres años) y falta de rigor en lo tocante a la relación calidad-precio o al talento de los chefs. Los precios, particularmente, son escandalosos. Según Pascal Rémy –veedor despedido por “deslealtad a la firma”-, “ningún menú de degustación (o sea, exclusivo) vale los € 200 que cobran algunos locales”.
En “L’inspecteur se met à table” (El inspector se sienta a la mesa), el experto cuestiona en particular “la extrema generosidad de Michelin, que regala las tres estrellas a cualquiera con influencia, sobre todo en ciertos medios”. Tanto su trabajo como el “anónimo” afirman que la guía ha traicionado sus propias tradiciones y hoy es apenas un negocio al servicio de cocineros influyentes o poderosos empresarios de la gastronomía, no ya del público”. No se salvan ni la vieja ni la nueva cocina (esa misma que, en el resto del planeta, también se vende en miniporciones a precio de oro).
Los efectos de los dos libros han sido y son fenomenales, fogoneados por el suicidio. Efectivamente, en una carta a amigos, Loiseau sostenía: “la evaluación de los entendidos cede ante el poder de chefs que no trepidan en engañar a los clientes”. Rémy extiende la acusación a quienes recomiendan “vinos de € 150 la botella, o más, a menudo sin méritos que valgan más de un quinto”.
Este segundo aspecto explica el impacto de ambos tomos en Gran Bretaña –mercado clave para vinos de calidad- e Italia, que compite con los franceses. Como ocurre con Argentina, España o Uruguay, a veces con productos más nobles y atractivos. Sucede que, en el trasfondo de la encendida polémica sobre chefs y restaurantes, asoma un tema tabú: tras siglos de sobrexplotación y sin espacio para rotar cultivos, las uvas galas han perdiendo calidad y fuerza. “Usan el truco de la appélation controlée para trabar la competencia internacional. Pero esto no puede durar mucho”, señala “Food business”, que firma Olivier Morteau (nombre de una popular salchicha).
Hasta hace poco, la “biblia roja”, o sea la guía Michelin, parecía tan intangible como Juana de Arco, Napoleón I, de Gaulle o Josephine Baker. La gastronomía era, más que un oficio, un símbolo de la superioridad francesa -cuando tantos otros han naufragado- cuya imagen era a prueba de bombas. Pero, por lo visto, no ya de suicidios ni de “gargantas profundas”.
Tras la muerte de Loiseau, bastaron dos escuetos tomos –que baten marcas de ventas en el sector-, publicados por un ex inspector de Michelin y tres “periodistas anónimos”. En el segundo caso, todos saben que son tres famosos críticos de comidas y vinos.
Ambos libros hacen pedazos los mecanismos de selección y evaluación, tanto de restaurantes como de cocineros, “sommeliers” –manejan vinos- y el servicio en general. Inclusive la higiene, ese secular punto débil de los galos (ya lo notaba Julio César en sus excelentes comentarios, cuando ese bravo pueblo aún bebía hidromiel).
No hay denuncias penales ni civiles. Sólo revelaciones sobre dejadez de Michelin en cuanto a inspecciones (a veces, una cada tres años) y falta de rigor en lo tocante a la relación calidad-precio o al talento de los chefs. Los precios, particularmente, son escandalosos. Según Pascal Rémy –veedor despedido por “deslealtad a la firma”-, “ningún menú de degustación (o sea, exclusivo) vale los € 200 que cobran algunos locales”.
En “L’inspecteur se met à table” (El inspector se sienta a la mesa), el experto cuestiona en particular “la extrema generosidad de Michelin, que regala las tres estrellas a cualquiera con influencia, sobre todo en ciertos medios”. Tanto su trabajo como el “anónimo” afirman que la guía ha traicionado sus propias tradiciones y hoy es apenas un negocio al servicio de cocineros influyentes o poderosos empresarios de la gastronomía, no ya del público”. No se salvan ni la vieja ni la nueva cocina (esa misma que, en el resto del planeta, también se vende en miniporciones a precio de oro).
Los efectos de los dos libros han sido y son fenomenales, fogoneados por el suicidio. Efectivamente, en una carta a amigos, Loiseau sostenía: “la evaluación de los entendidos cede ante el poder de chefs que no trepidan en engañar a los clientes”. Rémy extiende la acusación a quienes recomiendan “vinos de € 150 la botella, o más, a menudo sin méritos que valgan más de un quinto”.
Este segundo aspecto explica el impacto de ambos tomos en Gran Bretaña –mercado clave para vinos de calidad- e Italia, que compite con los franceses. Como ocurre con Argentina, España o Uruguay, a veces con productos más nobles y atractivos. Sucede que, en el trasfondo de la encendida polémica sobre chefs y restaurantes, asoma un tema tabú: tras siglos de sobrexplotación y sin espacio para rotar cultivos, las uvas galas han perdiendo calidad y fuerza. “Usan el truco de la appélation controlée para trabar la competencia internacional. Pero esto no puede durar mucho”, señala “Food business”, que firma Olivier Morteau (nombre de una popular salchicha).