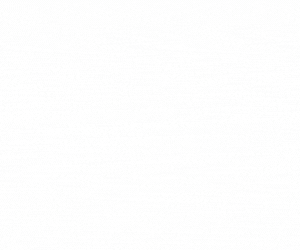Por Antonio Cicioni <br /><br /> “Cuando la Presidenta comenzó a detallar las cifras de las transferencias nacionales a las provincias, no pudimos evitar mirarnos con asombro”, recordaba, en una reunión reciente con miembros de CIPPEC, uno de los intendentes del conurbano invitado a la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo último. En su sorpresa, los intendentes tomaban nota de un ejemplo, entre muchos posibles, de las inequidades existentes en la distribución de los recursos públicos, una de las características más curiosas y a la vez más graves de la política argentina. Grave por su magnitud, y curiosa por su escasa presencia o virtual deformación en el debate público. <br /><br />De hecho, y a pesar de la creencia predominante en cuanto a los privilegios de las metrópolis frente al interior, las provincias poco pobladas de la Argentina cuentan con Estados que logran brindar, en términos relativos, servicios avanzados a la ciudadanía. Por citar un ejemplo, la provincia de San Luis –una de las varias beneficiadas por el complejo sistema de transferencias cuyo ápice es la coparticipación– pudo construir casi 50.000 viviendas desde 1983, adquiriendo en el camino la mayor proporción de propietarios inmobiliarios del país, luego de la ciudad de Buenos Aires. En contraste, en Esteban Echeverría, un municipio del conurbano de equivalente población pero significativamente más pobre, se construyeron menos de 300 viviendas públicas desde el mismo año y hasta 2007. Ejemplos como este pueden extenderse a casi todas las áreas de intervención estatal, desde la infraestructura de transporte hasta los salarios de los docentes. <br /><br />Hacer foco en ese y otros (des)arreglos institucionales, de consecuencias tan concretas para la calidad de vida de la ciudadanía, es un camino posible, necesario y principal, si lo que se pretende es identificar las políticas públicas prioritarias para la Argentina pos bicentenario. En este artículo, sin embargo, se hará hincapié en algunos ejemplos de otro tipo de obstáculos al desarrollo: aquellos relacionados con los valores culturales predominantes en el comportamiento social de los argentinos.<br /><br /><br /><strong>La cultura y las naciones</strong><br /><br />El análisis de la cultura y de su impacto en el éxito o el fracaso de las naciones es tan antiguo como el pensamiento político. Pero los valores que subyacen en una sociedad –es decir, los modos y patrones de conductas colectivas– son sutiles, dinámicos y multifacéticos; son, por lo tanto, difíciles de percibir, definir y cuantificar. <br /><br />Esto atenta contra la indagación científica, lo que hizo que durante el siglo 20 este tipo de análisis perdiera espacio frente a los enfoques económicos e institucionales. No obstante, los estudios culturales –que, por supuesto, son complementarios y no sustitutivos de las metodologías tradicionales– vienen recobrando fuerza en las ciencias sociales, a medida que los avances en la cuantificación y sistematización de la información permiten hacer mejor uso de su potencial explicativo1. <br />La importancia del análisis cultural aplicado al desarrollo puede advertirse más cabalmente si se traza un paralelo entre las sociedades y los individuos. Una persona que tiende a ser optimista, confiada, honesta, persistente o altruista suele obtener –suponiendo que otros factores, como la fortuna, permanecen iguales– mejores resultados de sus acciones que quienes tienden a adoptar valores opuestos. <br /><br />Identificar las raíces de esas diferencias actitudinales es, por supuesto, fuente de muchas dificultades, como puede atestiguar cualquier terapeuta. Con las sociedades sucede algo similar, pero si logramos adquirir mayor y mejor conocimiento de las actitudes que encauzan nuestra convivencia, podremos actuar más eficazmente para intentar debilitar a aquellas que tienen impactos nocivos. <br /><br />En resumen, la utilidad práctica de la introspección orientada a los valores es tan significativa para una nación como para una persona; y es a su vez tan importante como el estudio de sus instituciones o de sus políticas económicas. <br /><br /><strong><br />El modelo de Estado fallido</strong><br /><br />Un aspecto clave que condiciona la infraestructura valorativa de una comunidad es la percepción que tiene de sí misma. Para el caso de la Argentina, durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a visualizarnos como un modelo casi único de Estado fallido. Nos dijeron que existen cuatro tipos de naciones (“las desarrolladas, las subdesarrolladas, Japón y la Argentina”), y nos resignamos a aceptar que, efectivamente, somos víctima de algún problema insoluble que hace que nuestra abundancia de recursos naturales –tan contrastante con la escasez de la potencia asiática– sea invariablemente desaprovechada. Adoptar esta visión fue, por mucho tiempo, casi inevitable. <br /><br />Décadas de inestabilidad política y económica resultaron en un crecimiento pasmoso de la pobreza y de la violencia, y en un empeoramiento general de las cifras de homogeneidad social. Un resultante lógico de la larga decadencia fue el pesimismo generalizado. También lo fue un poderoso arraigo de la desconfianza y, por lo tanto, de la irritabilidad permanente hacia quienes gobiernan. Más grave aún, tales actitudes se extendieron hacía los propios conciudadanos, debilitándose así las redes de confianza comunitaria. En otras palabras, se debilitó el capital social, ingrediente primario del camino hacia el desarrollo. <br /><br />Lo que resulta curioso es que el actual estado de ánimo colectivo de los argentinos –irritable, desilusionado, fraccionado– no parece muy distinto al de tiempos más difíciles, como por ejemplo la crisis de 2001/2002. Esto a pesar del evidente contraste entre un momento y otro: siete años atrás se temió la disolución del país, y en los medios internacionales se llegó a hablar abiertamente de poner el manejo del Estado nacional a cargo de técnicos extranjeros. Hoy, y a pesar de las muchas tareas pendientes, la Argentina puede mirar retrospectivamente y exhibir datos auspiciosos: se han batido récords históricos de crecimiento; se crearon más de tres millones de empleos; la pobreza y la miseria disminuyeron a casi la mitad; se mantuvo por primera vez en décadas un superávit fiscal multianual; se duplicó la cobertura provisional de los ciudadanos mayores; y se multiplicó la inversión pública y privada, batiendo las marcas de las últimas décadas. La lista de logros podría continuar, más aún si extendemos el horizonte temporal y comparamos al país de hoy con el de, por ejemplo, 1976.
<strong><br />
¿Qué es lo que ocurre?</strong><br />
<br />
Cabe entonces preguntarse, frente al ambiente altamente conflictivo que sigue caracterizando a la política argentina, qué es lo que ocurre. ¿Cómo es posible que no nos permitamos una dosis de satisfacción? ¿Acaso era evidente que seríamos capaces de convertirnos en una democracia consolidada o de superar de tal manera una crisis tan traumática? ¿Qué valores culturales subyacen en el inconsciente colectivo nacional que nos lleva a subestimar lo logrado? <br />
<br />
Una posible respuesta es que los argentinos somos irremediablemente autoexigentes, lo cual, en todo caso, tendría algunos aspectos positivos. Pero, más probablemente, el fenómeno es multidimensional, entrando en juego otros valores. El pesimismo, por ejemplo, parece seguir teniendo un rol preponderante, como se evidencia tan solo al asomarse al ágora mediática, y a pesar de que, desde la salida de la crisis, los pronósticos mayoritarios subestimaron la perfomance de la economía una y otra vez. Quizás la perdurabilidad de la desesperanza –que tiene un impacto indudable en las expectativas y, por lo tanto, en el crecimiento– se debe al efecto de la inercia. <br />
<br />
Es propio de la condición humana tener dificultades para cambiar percepciones –o autopercepciones– una vez que estas han logrado instalarse, a fuerza de repetición. Tal vez, entonces, falta aún dar cuenta que ha habido aprendizajes fundamentales –por ejemplo la adopción de la solvencia fiscal– y que no todo puede atribuirse a externalidades positivas, como la mejora de los términos de intercambio.<br />
<br />
En cuanto a la desconfianza y a uno de sus efectos directos, la tendencia a la agresividad, si bien no se cuenta aún en nuestro país con una recolección sistemática y suficiente de datos sobre el estado del capital social, es dable arriesgar que no ha habido avances sustantivos en los últimos años. En todo caso, la baja calidad del diálogo de la dirigencia –que sigue creyendo, con pocas excepciones, en la descalificación de quien piensa distinto como forma de construir capital político– parece ser un indicador suficiente del estado de situación. <br />
<br />
Tal comportamiento, a su vez, probablemente sea sólo un reflejo de actitudes difundidas en el comportamiento social general de la ciudadanía. Con lo cual la pregunta a hacerse es cuáles son las raíces de la predisposición a la confrontación y a la segmentación de nuestra sociedad. Al respecto, y sin pretensiones de monocausalidad, puede ser útil tomar nota de un influyente estudio, publicado recientemente2, que llega a la incómoda conclusión de que la heterogeneidad étnica es un factor debilitante del capital social, y que, por lo tanto, requiere de particular atención al momento de planificar la acción estatal. <br />
<br />
<strong><br />
Heterogeneidad étnica</strong><br />
<br />
Pero, ¿acaso la Argentina es un país heterogéneo étnicamente? Está claro que tendemos a creer que no, al punto tal que es una cuestión prácticamente ausente en nuestro diálogo público. Sin embargo, durante el clímax de la crisis por las retenciones móviles no faltaron declaraciones de dirigentes sociales y rurales que hicieron múltiples y famosas referencias a cuestiones étnicas en sus cruces discursivos. <br />
<br />
El conflicto-símbolo de estos tiempos puede significar, en este sentido, solo el comienzo de un largo periplo. Hoy de un lado está Alfredo De Angeli, representando a los chacareros de la Pampa Húmeda y a buena parte de las clases medias urbanas cuando dice que “se roban la plata para el conurbano”. Del otro lado, la Presidenta responde que justamente es allí donde más inversión pública hace falta, y que “será necesario un cambio cultural si queremos avanzar en la distribución del ingreso”. Mañana pueden ser otros nombres, pero son las condiciones estructurales las que parecen garantizar que este conflicto llegó para quedarse, quizás junto a muchos otros latentes y consecuentes de una diversidad que no terminamos de aceptar. <br />
<br />
Frente a este panorama, ¿qué políticas públicas son las más indicadas para promover el desarrollo? Es poco aún lo que se sabe sobre cómo puede afectarse la cultura, justamente porque son escasas las certezas con respecto a su impacto en el desarrollo. Pero sí puede ser útil que desde el liderazgo –político, intelectual, mediático, económico– se comience a prestar más atención a las tensiones culturales subyacentes. <br />
<br />
Después de todo, la Argentina no deja de ser un país joven, cuya identidad todavía está en formación, consecuencia de flujos inmigratorios masivos que –a diferencia de lo que parece creer buena parte de la población– no se detuvieron en absoluto hace 50 años. El país vive en permanente estado de mutación étnica y cultural, y tomar conciencia de este fenómeno nos permitirá –al conjugarlo con análisis paralelos, más relacionados con las condiciones materiales– comprender más cabalmente los patrones de votación, la dinámica del sistema de partidos, la puja distributiva, y tantos otros factores que hacen al desarrollo equitativo de la Argentina. <br />
<br />
(*) Antonio Cicioni es cofundador e investigador asociado de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).<br />
<br />
1- Ver, por ejemplo, <em>WorldValuesSurvey.org o Democracies in Flux,</em> de Robert D. Putnam (2002). <br />
2- Robert D. Putnam, “<em>E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century”</em>, Scandinavian Political Studies, junio de 2007.