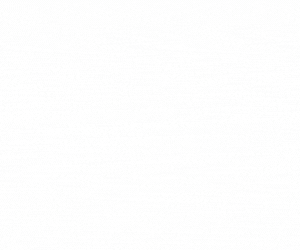<p><strong>Luna de enfrente</strong><br /><br /> ¿Qué hacer con toda esa ansiedad rayando el cuerpo? Al mediodía no hay descanso. Casi todas las empresas del distrito disponen de comedores para sus ejecutivos. Los empleados menores gastan la media hora de tregua que les conceden para el almuerzo en cualquiera de los infinitos lugares de comida rápida que brotan como hongos en las calles New y Pearl: más lóbregos y sospechosos los de aquélla -pizzas que chorrean aceite, falafels de color indefinible, escuálidos pollos fritos, hamburguesas transparentes-, más exóticos los de Pearl, en una de cuyas esquinas están las célebres empanadas de Reuben, en la acera de enfrente de McDonald's. <br /><br /> Los turistas pierden el tiempo en el histórico Frances Tavern Restaurant -el más viejo del país, fundado en 1763-, a cuyas mesas se sentaron Washington, Franklin y Jefferson, y al que acuden los ávidos japoneses y los desconcertados alemanes con la vana esperanza de comer cerca de algún Rockefeller o Vanderbilt, lo que les cuesta un promedio de 60 dólares si el consumo se limita a una ensalada y una copa de vino. Pero los verdaderos tycoons se reúnen en Harry's, frente a la plaza Hanover, donde se han concertado algunos de los más resonantes negocios de Wall Street, y en una de cuyas mesas Winston Churchill escribió, el Jueves Negro de 1929 (24 de octubre), sus impresiones de la jornada. <br /><br /> Aunque los dueños del Harry's presumen de cierta prosapia británica, dos detalles claramente norteamericanos los desmienten: los manteles rojos sobre las mesas de roble, y el tablero electrónico -el fatal Ticker Tape- en lo alto de las boiseries. Una de las reliquias del restaurant es Dick Mitchell, que fue cajero hasta que lo obligaron a jubilarse en 1979. Entre la una y las dos, Dick se deja caer por Harry's y va de mesa en mesa comentando las noticias del día, la temperatura del Dow Jones y las cotizaciones de los grandes ejecutivos -llámense Lee Iaccoca o Donald Trump- en el mercado de la opinión pública. Los comensales lo oyen con reverencia, porque Dick suele ser infalible. <br /><br /> Empezó como asistente contable en el Waldorf Astoria, donde trabajó desde 1928 -cuando tenía 19 años- hasta 1932, el año de su ingreso a Harry's. El Jueves Negro hacía sus cuentas en una mesa próxima a la recepción cuando empezaron a presentarse "unos caballeros de cara mustia y levitas desarregladas, que deseaban habitaciones en los pisos altos. El gerente del hotel se inquietó", refiere Dick. "Desde Wall Street llegaban rumores de que los millonarios estaban suicidándose en masa y que los intentos de los grandes banqueros por salvar la situación habían fracasado. Como a las once de la noche apareció un cliente pálido y ojeroso, que vestía un frac como si fuera una mortaja. <br /><br /> 'Quiero una suite en el piso 50', dijo. 'Y una botella de Dom Perignon bien helada'. El gerente y yo cambiamos una mirada cómplice. Sin perder la calma, y con el acento británico que solía reservar para las ocasiones difíciles, el gerente le preguntó: '¿Para qué quisiera la suite el señor? ¿Para dormir o para saltar por la ventana?' El pobre hombre se fue sin responder palabra. Así era Estados Unidos en aquellos tiempos: un país de todo o nada". <br /><br /> Pareció que la historia se repetiría el 19 de octubre de 1987, cuando el mercado volvió a desplomarse y las acciones cayeron 22,6% (el doble que durante el crack de 1929), pero no fue así. Los grandes brokers habían aprendido ya a liberar tensiones en los tres gimnasios del distrito financiero, adonde suelen jugar al squash o al racketball entre las siete y las ocho de la mañana, antes de sumirse en el infierno de los números, y a distenderse después del ajetreo cotidiano en Houlinhans, el bar de Broadway y John Street, donde la jarra de cerveza Beck cuesta cuatro dólares y el Gin Tonic 4,50. <br /><br /> Hay dos televisores en el Houlinhans pero nadie los ve. A comienzos de junio de 1991, Bob Ferraro y Linda O'Callahan estaban tomados de la mano ante uno de ellos. En la pantalla destellaban las imágenes de Body Heat, una película con William Hurt y Kathleen Turner. A sus espaldas, el redondo sol naranja de los crepúsculos neoyorquinos se hundía entre los edificios del horizonte, al otro lado del Hudson. Se acercaba el verano y el aire húmedo arrastraba ráfagas de polen. Sin saber por qué, Linda sintió que una extraña melancolía entraba en su cuerpo: desazón por el futuro, inseguridad, miedo de sí misma. "Dentro de un año Wall Street cumplirá dos siglos", dijo. "Y quién sabe si entonces nosotros estaremos juntos." Bob le acarició el pelo. "Estaremos toda la vida", respondió. <br /><br /> Unas pocas palomas alzaron vuelo en ese momento y volaron hacia Our Lady of the Victory, como si fueran un presagio. Linda lo recuerda y se le caen las lágrimas. Está feliz entre las grises y altas moles de Wall Street, acaso más feliz que nunca. Pero las lágrimas siguen allí, brotando, y ella no sabe por qué.</p>
<p><strong>Cómo empezó todo</strong><br /><br /> En 1792, Nueva York era un activo puerto de 34 mil habitantes, concentrado en el extremo sur de la fértil lengua conocida como Manhattan. Nueve años antes, las tropas inglesas habían concentrado allí sus mejores barcos de guerra y divisiones de combate, y los escombros de los incendios eran aún visibles desde los lodazales del East River. Los carpinteros trabajaban con frenesí reparando los daños y extendiendo las casas de madera hasta los confines de la calle Fulton. Eran construcciones bajas, de uno o dos pisos. Sólo aquellas iglesias o edificios públicos como el Columbia College, fundado en 1754, y el hospital -habilitado en 1771- sobresalían del monótono conjunto. <br /><br /> La antigua sede del municipio colonial, en la esquina de Broad y Wall, acababa de ser remodelada y convertida en el Federal Hall de la flamante capital: allí George Washington juró como primer presidente de los Estados Unidos, el 30 de abril de 1789. <br /><br /> Tres años más tarde, los negocios florecían desordenadamente. A voz en cuello se vendían y se compraban empréstitos del gobierno, que asumían la forma de cascos de azúcar negra o fardos de algodón. La velocidad con que los bienes y papeles cambiaban de mano despertó el apetito de los especuladores, que comenzaron a subir y bajar los precios a voluntad. <br /><br /> La reacción fue inmediata. Para protegerse contra el monopolio y no perder sus comisiones en los negocios, un grupo de veinticuatro intermediarios -los primeros brokers- se reunieron el 27 de mayo de 1792 a la sombra de un árbol joven (un buttonwood característico de las planicies norteamericanas, cuyo nombre científico es platanus occidentalis y que de una manera vaga se asemeja al plátano que suele crecer en las veredas suburbanas de Buenos Aires), y allí concertaron solemnemente protegerse unos a otros contra las subastas dominadas por los especuladores, establecer una comisión fija sobre las ventas (nunca inferior a 0,25% de los valores en juego) y preferir, para cualquier transacción, únicamente a las empresas que aceptaran esos principios. <br /><br /> Ese fue el nacimiento de lo que ahora se conoce como Wall Street, y cuya denominación formal es New York Stock Exchange: el NYSE o Bolsa de Comercio de Nueva York. La ceremonia, que ha pasado a la historia con el nombre de Buttonwood Agreement, sucedió a la altura del número 60 de la calle Wall. El árbol se ha desvanecido ya en la noche de los tiempos y la antigua dirección tampoco existe: es casi tan ilusoria como el 62b de la calle Baker, en Londres, donde alguna vez vivió la sombra de Sherlock Holmes. Pero el poder y la fama de aquellos primeros veinticuatro brokers pronto estuvo en boca de toda la ciudad. <br /><br /> En octubre de 1792, cuando cayeron las primeras heladas, los flamantes asociados se instalaron en el café Tontine, situado en la esquina de la calle Wall y Water y, siguiendo el ritmo de las estaciones, oscilaron durante otros veinte años entre la intemperie, al pie del árbol, y el refugio del café, hasta que la magnitud de los negocios los forzó a mudarse de una oficina a otra, siempre en la misma calle. El feroz incendio en 1835 marcó el fin de lo que podría llamarse "la bohemia de Wall Street". <br /><br /> Nueva York era ya entonces una ciudad de vértigo, con poco más de 300 mil habitantes, y las agujas de las iglesias competían por el dominio del cielo con los mástiles de los barcos y las chimeneas de las grandes fábricas. La era industrial ocupaba entonces toda la inmensidad del horizonte.</p>
<p><strong>El Aleph</strong><br /><br /> Es verdad. Quien abandone las penumbras de New Street y doble por Beaver, más allá del estanco donde la decaída venta de cigarrillos ha cedido espacio a una rumorosa fila de lustradores de zapatos, encontrará por lo menos seis escaparates vacíos en los que se adivinan señales de bancarrota. En las fachadas se leen carteles inequívocos: "Available for Rent" (se alquila). <br /><br /> La intensidad de las construcciones ha disminuído a la mitad, salvo en los condominios de Battery Park, y ya no hay albañiles que se reúnan a tomar la cerveza del estribo en Killarney Rose, el bar irlandés de Pearl Street. "En los buenos tiempos, los muchachos se peleaban por una mesa cerca de la televisión", recuerda Sean Willgourthy, uno de los propietarios. "Y a las diez de la noche teníamos que echarlos. Ahora abundan los días en que cerramos a las nueve, por falta de clientes." <br /><br /> Aunque la recesión esté apagando en Wall Street los destellos de la vida, el Stock Exchange no parece haber sufrido ni un rasguño. La experiencia de ver su fragua encendida es una de las más excitantes y raras que puedan tener los visitantes de Nueva York. <br /><br /> Aunque el acceso de los profanos está prohibido, todos los días hábiles hay cinco visitas guiadas que permiten apreciar desde lo alto de la sala de transacciones, a través de una mampara de vidrio el centelleante movimiento de los brokers. No hay que apresurarse. Primero, examinemos el edificio desde fuera. Acaban de remodelarlo para las fiestas del bicentenario, y su belleza veneciana es uno de los orgullos de la ciudad. Diseñado por James Renwick, el arquitecto de la catedral católica de la Quinta Avenida, yergue sus cinco plantas en la esquina de Broad y Wall. A la entrada hay una red de columnas negras, que se blanquean y estilizan a medida que hienden el cielo. Adentro, cualquier intruso se extraviaría en el laberinto de corredores, abrumados por gigantescas lámparas de cristal, a los que dan las antesalas de las oficinas de mármol. <br /><br /> Los visitantes pueden entrar por el convencional acceso situado en el número 20 de Broad Street, y deslizarse entre cordones de terciopelo hasta lo alto del santuario. Los guías lo introducirán primero en un microcine donde un video de seis minutos describe las reglas básicas de la Bolsa. Luego, en el anfiteatro situado bajo la cúpula del edificio, podrá seguir la danza de los millones en seis lenguas: alemán, árabe, español, francés, inglés y japonés. A sus pies, verá el infinito ajedrez del dinero: los brokers con sus sacos rojos y amarillos, los cajeros con sus sacos verdes, los racimos de monitores, teléfonos, faxes y modems al pie de las ventanillas, y en lo alto, arriba del infatigable tablero electrónico, una telaraña de caños de colores en cuyo vientre trabajan las fibras ópticas que permiten recibir, al instante, órdenes de Tokio y Singapur y contraórdenes de Sidney y Buenos Aires. <br /><br /> Las voces no se oyen pero son visibles: los 18.000 millones de dólares que se ponen en juego cada día caldean el aire y dibujan estelas de tensión entre las solemnes molduras del edificio. Las salas donde operan los brokers son tres, pero los visitantes sólo pueden asomarse a los balcones de la más grande y observar cómo los agentes van y vienen de una a otra con el aliento siempre suspendido, las caras siempre pálidas e inexpresivas, los músculos del cuello siempre tensos e inflamados, como si la vida entera dependiera del próximo movimiento, de la próxima palabra, y después sólo fuera posible el apocalipsis.</p>
<p><strong>El tamaño de la esperanza</strong><br /><br /> Wall Street es sólo una calle de medio kilómetro, que nace en Roosevelt Drive, a orillas del East River y desemboca frente a la puerta principal de Trinity Church, una iglesia episcopal que fue el edificio más alto de Nueva York durante la primera mitad del siglo XIX. Pero el nombre de la calle impregna también a un área mucho más amplia, de unas sesenta manzanas irregulares, conocida como "el distrito financiero". Su límite norte es la calle Fulton, en uno de cuyos extremos se yerguen las torres gemelas del World Trade Center; a los flancos están los dos grandes ríos que dibujan la isla de Manhattan, el East y el Hudson; al sur, más allá de los muelles, se desperezan las islas Ellis y Staten, donde solían desembarcar los aluviones de inmigrantes a comienzos de siglo. Del otro lado asoman las mansiones suntuosas de Brooklyn Heights y, más a lo lejos, la remozada Estatua de la Libertad, con su antorcha de un millón de voltios. La vida fluye con fuerza en todos esos recodos, pero no en Wall Street: la sangre que anda por allí está hecha de números y de dinero. <br /><br /> Al principio, Wall no era una calle sino una pared de adobe erigida para impedir que el ganado pasara de un río al otro: del Hudson al East. Junto a la pared fue naciendo un sendero al que los comerciantes solían acudir para sus operaciones de compra y venta. La pared (the wall) se desmoronó entre 1611 y 1613, y sobre sus ruinas brotaron almacenes y depósitos. Nadie sabe en qué momento la precaria valla de antaño recibió el nombre que le quedaría para siempre. <br /><br /> No hay zona más desolada que Wall Street los fines de semana. Al pie del World Trade Center está el Hotel Vista, escenario de refinadas convenciones empresarias y de carísismos seminarios de administración. Las habitaciones cuestan entre 220 y 350 dólares, y casi nunca hay vacantes, salvo los domingos. Entonces nadie osa pasar la noche allí, ni siquiera los curiosos turistas japoneses. El único movimiento que se advierte entre los monumentales rascacielos vacíos es el de los paseantes que forman fila para subir a las torres gemelas, que hasta marzo de 1973 fueron las más altas del mundo (416 metros). <br /><br /> Linda O'Callahan -ahora Linda Ferraro- supone que estas tristezas se disiparán dentro de un par de años, cuando terminen de construirse los condominios de Battery Park, en el extremo sudoeste, que prevén parques, colegios, supermercados, cines y viviendas de nivel mediano para 45 mil personas. <br /><br /> Bob y ella han reservado ya un departamento de tres ambientes -el mayor de todos, con un par de dormitorios y sendos baños, aparte del living comedor-, por el que pagarán medio millón de dólares. <br /> Durante la semana, en cambio, las calles hierven. Al amanecer, seis líneas de subterráneo derraman sobre las doce estaciones del área una marea de secretarias, mensajeros, operadores de computación y técnicos de mantenimiento, tenderos, lustrabotas y lavadores tardíos de ventanas: la compleja colmena de servicios que mantendrá la infraestructura en pie. Los vigilantes de los edificios cambian de turno, las aceras ya están lavadas, el reparto de los diarios está completo. Tres son los de mayor demanda: The Wall Street Journal, con una venta estimada de 139.500 ejemplares sólo en las oficinas del distrito: The New York Times, con 97.300, y The Financial Times, con 72.900.<br /><br /> A las 9 ya están en pie de guerra los brokers, las secretarias, los cajeros, los asesores, los técnicos. No saldrán de allí hasta las 6 ó 7 de la tarde, no comerán sino un sandwich veloz, no distraerán su atención ni por un segundo de la incansable lista electrónica -el Ticker Tape- que desgrana sus complejas cifras desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y aun después, exhibiendo las cotizaciones, los índices del Dow Jones, el fragor de las alzas y las bajas. <br /><br /> A la media hora de merodear por Wall Street, uno comprende que el Ticker Tape es Dios: está en todas partes. Los televisores de los cafés están sintonizados en cualquiera de los dos canales que los exhiben sin tregua en el sector inferior de la pantalla: Consumer News (CNBC) y Financial News (FNN). <br /><br /> Los mejores restaurantes ornamentan las paredes con tableros electrónicos directamente conectados al cerebro del Stock Exchange, para que la digestión de los comensales esté siempre en armonía con el stress de las cifras. Hasta McDonald's acaba de instalar uno de esos tableros, entre frisos que ponderan las virtudes del Big Mac y del Quarter Pound w/Cheese. <br /><br /> El cielo se puebla de números; las ventanas exhalan decimales y quebrados. Todo en el distrito financiero puede convertirse en heladas e impecables estadísticas: las empresas que operan a diario son 1.723; los clientes que juegan a la Bolsa suman 47 millones; las instituciones con acceso al mercado de valores eran 11.215 el viernes 14 de febrero y seis menos el lunes 17; las acciones que cambian de mano en las temporadas de crisis pueden llegar a 604 millones (como sucedió el 19 de octubre de 1987). En la Bolsa trabajan 2.512 personas, de los cuales 1.366 son brokers; 23,7% del primer total son mujeres, pero casi ninguna se deja ver en el piso de transacciones. <br /><br /> No hay tregua para nada: distraerse en una conversación trivial o desviar los ojos del movimiento de dinero para entretenerse con un sandwich puede costar cientos de miles de dólares. En 1988, al amparo de la bonanza reaganiana, los brokers se endeudaban alegremente: compraban pisos en Park Avenue o en Brooklyn Heights, casa con jardines y piletas climatizadas en Westchester o en New Rochelle -elegantísismos suburbios al norte de Manhattan-, cabañas para las temporadas de esquí en Colorado o para el verano en Martha's Vineyard, la isla que está al sur de Boston. Ahora no: los vientos de la recesión han arrasado con todo, y los yuppies son una especie extinta. <br /><br /> "Tuve suerte de haber llegado tarde a la bonanza", suspira Bob Ferraro. "Cuando terminé en la Universidad de Duke mi master en Economía, Wall Street era El Dorado. 'Allí, el dinero florece en los árboles', oía decir. 'Por la mañana, pasan los camiones de la basura y se llevan las sobras.' Nada de eso. En Wall Street no hay árboles y la única basura sobrante son las ilusiones de la gente. Conozco a más de un broker que trabaja horas extras como consultor impositivo o como contador de pequeñas empresas para pagar los plazos de los bienes que compró a fines de los '80: antigüedades inútiles, aparatos de gimnasia de 20 mil dólares, veleros que no pueden usar y que están anclados en marinas que cuestan tres mil dólares mensuales. Cuando yo estuve en condiciones de pedir créditos, no había ya quien los diera. La recesión se huele en el aire. Eche una ojeada a su alrededor y cuente: Acuántos locales para alquilar hay en esta sola calle?".</p>
<p><em>A final de enero, murió Tomás Eloy Martínez en Buenos Aires. Una de las personalidades literarias más relevantes de la segunda mitad del siglo 20, y por sobre todo un maestro del periodismo, género al que enalteció. Su versatilidad era tan notable que ni siquiera pestañeó cuando en marzo de 1992, Mercado le encomendó una nota de portada. El tema: Wall Street y el secreto para estar doscientos años en la cima del mundo. Esta es su versión.</em><br />
<br />
Los escasos transeúntes que paseaban por Wall Street el último sábado de enero tuvieron ocasión de presenciar un espectáculo inusual. Eran las once de la mañana. El sol se estrellaba, incómodo, contra los rascacielos que mantienen siempre en sombras el extremo sur de la isla de Manhattan y unas filosas ráfagas de aire helado perturbaban, cada tanto, la tibieza del día. En la avenida Broadway, sobre la acera de la Trinity Church, se veía descender de los ómnibus de turismo a las bandadas de japoneses que acostumbran empezar a esa hora sus expediciones fotográficas. Primero, unas rápidas tomas del cementerio contiguo a la iglesia, donde yacen los despojos de Robert Fulton, inventor del barco a vapor, y los de Alexander Hamilton y Albert Gallatin, secretarios del Tesoro en los años tempranos de la independencia; luego, algunas placas del Federal Hall (especie de Partenón en miniatura) y de la arquitectura veneciana del Stock Exchange (la Bolsa); por último, varios rollos de las torres gemelas que dominan la ciudad -el World Trade Center- y desde cuya cima se ve -o se cree ver- la curvatura del mundo. <br />
<br />
Los japoneses estaban descendiendo en procesión por la calle Pine, ametrallando con sus flashes inmisericordes las ventanas desiertas, cuando de pronto, a la altura de William Street, se produjo un movimiento desacostumbrado. <br />
<br />
Una pareja de novios salió de la austera iglesia católica que hay en esa esquina, Our Lady of Victory, y corrió hacia la explanada de cemento que, en la esquina opuesta, se abre a las casas matrices del Chase Manhattan, la Banca Morgan y el Manufacturers Hanover, tres de los principales acreedores de la Argentina. En medio de la plaza se yergue una sinuosa escultura de piedra blanca, que se asemeja -según las oscilaciones de la luz- a un árbol de hojas carnosas o a un rinoceronte parado sobre otro rinoceronte. Cada bloque de la escultura está surcado por líneas negras que fingen ser músculos o ramas. Es una obra de Jean Dubufett, emplazada allí desde 1962, que se ha convertido con el tiempo en un extravagante emblema de amor para las parejas de Wall Street. Nada, en verdad, podría expresar mejor las pasiones áridas de la zona que ese árbol sin luz, cuyos brazos parecen envueltos por una húmeda tiniebla. <br />
<br />
Detrás de la pareja de novios, una caravana de jóvenes con sacos verdes, amarillos y rojos se encaminó en desorden hacia la explanada. Algunos atacaban, desafinando, los primeros acordes de la marcha nupcial de Mendelssohn. Una chica enérgica, en cuyo pelo el spray había edificado una cúpula bizantina, rompió la monotonía cantando a voz en cuello They are a jolly good fellows. Al pie de la escultura, formaron un semicírculo en torno de los novios y se tomaron fotografías. Los japoneses, que en ese momento llegaban a las primeras escalinatas de la explanada, desenfundaron sus cámaras y dispararon con desesperación. El aire cortado de pronto por las navajas de los flashes y por el griterío sin freno del cortejo, se turbó tanto que las pocas palomas de Our Lady of Victory volaron espantadas hacia un rumbo incierto. Los novios se besaron al abrigo del falso árbol, mientras sus amigos formaban un túnel triunfal, con las manos en alto. Luego de proferir algunos chillidos de excitación la pareja atravesó el túnel a toda carrera, bajo una lluvia de arroz, y fue a refugiarse en una limusina que aguardaba a la puerta de la iglesia. <br />
<br />
El novio, Bob Ferraro, de 32 años, es broker (agente de Bolsa) de la empresa Osborne & Cormick desde 1987. La novia, Linda O'Callahan, trabaja como consultora de inversiones en la lóbrega calle New, detrás del edificio del Stock Exchange. La historia de amor que vivieron es -o era- típica del alienante y nervioso universo donde ambos pasan cincuenta horas semanales, de lunes a viernes. <br />
<br />
Solían verse ante los ascensores situados junto al Board Room -la mayor de las tres salas que la Bolsa destina a las operaciones de los brokers-, pero nunca tuvieron tiempo de conversar. A fines de mayo pasado coincidieron en una fiesta de cumpleaños en Hoboken, New Jersey. Ambos estaban cansados, aburridos, y querían marcharse. Sin saber por qué, comenzaron a contarse sus vidas, "de pie junto a la puerta de la cocina", recuerda Linda, "molestando el paso de la gente", hasta que media hora más tarde se fueron de allí, pero juntos, "deteniéndonos en todos los bares que encontrábamos para que la noche no se nos escapara de las manos". <br />
A mediados de agosto, Bob pasó las vacaciones con la familia de Linda en Sutton's Bay, a orillas del lago Michigan, y ambos visitaron a la madre de Bob en Greenfield, Maine, el día de Acción de Gracias. Aunque ambos pasaban juntos semanas enteras, ni siquiera entonces -el último jueves de noviembre- habían tomado la decisión de casarse. Lo supieron sólo la víspera de Navidad, al pie del árbol de Dubuffet, mientras el viento zozobraba entre los gigantescos torreones de Wall Street y en lo alto asomaban unas hilachas de cielo plomizo. <br />
<br />
<br />
</p>