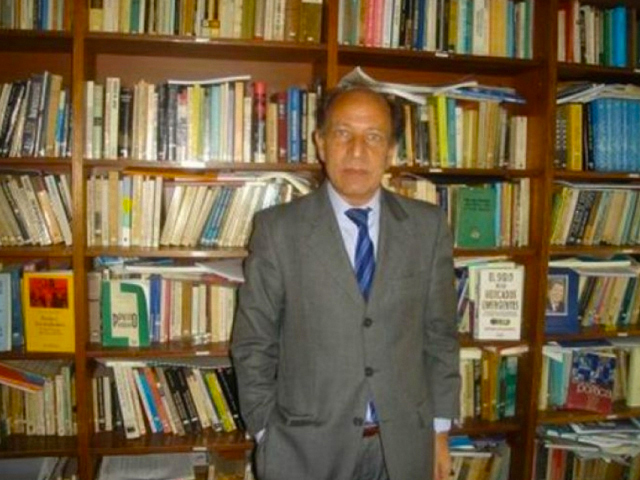Por Pascual Albanese
Termina la era del “kirchnerismo”, entendido no como una corriente política, que seguramente sobrevivirá en el tiempo, sino como una alternativa viable de gobierno para la Argentina. Ese período, cuyo final presenciamos, comenzó en 2003, hace 20 años, como resultado de la debacle de diciembre de 2001. La etapa que empieza, que en principio podríamos definir provisoriamente como “post-kirchnerismo”, tendrá el nombre y las características que los argentinos seamos capaces de imprimirle.
El reflejo de esta situación es el estallido del sistema de poder instaurado el 10 de diciembre de 2019. Una consecuencia paradójica de ese proceso de descomposición, absolutamente ajena a las intenciones de sus protagonistas, fue que el debilitamiento de la autoridad presidencial, promovido desde el propio “kirchnerismo” y que detonó con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, en señal de disconformidad con el acuerdo suscripto entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, mostró el deterioro del poder de Cristina Kirchner, que en esas circunstancias críticas reveló su impotencia para ocupar el vacío creado en julio pasado a partir de la renuncia del Ministro de Economía, Martín Guzmán.
El resultado fue el meteórico ascenso de Sergio Massa, erigido en el “hombre fuerte” de un gobierno al borde del naufragio.
La decisión del gobierno de desistir de convocar a una movilización en la Plaza Congreso para acompañar el mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa ratificó la soledad de Fernández. Simultáneamente, el inevitable fracaso de la ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia y el escaso eco que tuvo la campaña contra su denunciada “proscripción” certificaron el ocaso de la vicepresidenta. En contraste, Massa, acosado por los índices inflacionarios, puede capitalizar el doble éxito de su reciente negociación con el FMI, que permitió salvar del incumplimiento de la meta de acumulación de reservas monetarias del Banco Central comprometida en el acuerdo con el organismo, y de la renegociación con los acreedores por los vencimientos de la deuda interna.
Esta doble renegociación, criticada por Juntos por el Cambio, confirmó el inequívoco apoyo a la gestión de Massa del gobierno de Estados Unidos y del “establishment” económico argentino. Pero, en términos de mediano y largo plazo, indica algo más significativo, que es la confianza externa e interna de los actores económicos en la potencialidad de despliegue que encierra la economía argentina y en la certeza de que el próximo gobierno cumplirá los compromisos asumidos.
Esta convicción generalizada sobre un cambio de época traslada la atención hacia lo que suceda con el peronismo, puesto ante la disyuntiva de convertirse en un actor político vegetativo en proceso de decadencia, como ocurrió con el radicalismo desde diciembre de 2001, o en protagonista de una respuesta a la situación de emergencia que afronta hoy la Argentina. La resolución de esa encrucijada es la principal incógnita que se proyecta sobre lo que puede suceder en esta nueva etapa que se avecina.
La reciente ruptura del bloque de senadores nacionales del Frente de Todos patentiza un proceso de desagregación, que tenderá a agudizarse en los próximos meses. La denominada “Mesa Política”, que se reunió semanas atrás en la sede nacional del Partido Justicialista para analizar la estrategia electoral, nunca volvió a hacerlo y ya nadie se acuerda de ella. Más allá de algunas expresiones individuales, ningún dirigente relevante del Frente de Todos apuesta a una victoria en octubre.
Los gobernadores del Frente de Todos miran hacia todas direcciones para encontrar un candidato presidencial competitivo que les permita hacer el mejor papel posible en la elección de diputados y senadores nacionales en sus respectivas provincias. Algo similar ocurre con la conducción de la CGT, que para recuperar protagonismo político impulsó en octubre de 2022 la creación del Movimiento Nacional Sindical Peronista, y con las organizaciones sociales nucleadas en el Movimiento Evita, que acaba de proclamar su autonomía con el lanzamiento del Partido de los Comunes.
En todos estos casos existe empero una particularidad. Ni la CGT ni los movimientos sociales, ni tampoco la mayoría de los gobernadores peronistas, están cerrados a la posibilidad de participar de una recomposición de fuerzas, como la que impulsan el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y dirigentes del peronismo “no kirchnerista” como Juan Manuel Urtubey. De hecho, el histórico secretario general del sindicato de empleados de comercio, Armando Cavalieri, y el propio Fernando “Chino” Navarro, por el Movimiento Evita, abrieron el diálogo con Schiaretti.
El peronismo está obligado otra vez a reinventarse a sí mismo. Esto exige una visión de futuro. Perón siempre supo adelantarse a los acontecimientos para, ante cada nueva circunstancia histórica, poder “fabricar la montura propia para cabalgar la evolución”. Hoy, en el mundo entero, el pensamiento político corre detrás de la realidad. Todas las fuerzas políticas afrontan convulsiones y debates internos para redefinir su identidad de cara al porvenir. Lo mismo sucede en la Argentina y el peronismo no puede escapar a este desafío.
La cuestión reside siempre en desentrañar las claves que permitan entender lo que está sucediendo a nivel global. La cuestión central de la época es la contradicción entre las sociedades que emergen al ritmo acelerado de ese formidable despliegue tecnológico y la subsistencia de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales preexistentes a esta transformación. Como producto de esa dicotomía, la totalidad de los sistemas políticos, incluido el estadounidense, resultan cada vez más impotentes para guiar, y menos todavía controlar, el rumbo de los acontecimientos. De allí el cuestionamiento generalizado a la política tal como la conocemos.
En las últimas quince elecciones presidenciales celebradas en América Latina, desde 2019 hasta hoy, en catorce de ellas ganaron candidatos de la oposición, tanto de izquierda como de derecha. La única excepción fue en Nicaragua la reelección de Daniel Ortega, cuya legitimidad resultó muy cuestionada en la comunidad internacional. No importa si ganaron candidatos más de derecha o más de izquierda. Ganaron quienes estaban más a la izquierda cuando los gobiernos estaban a la derecha o a la inversa. En síntesis, los gobiernos no pueden satisfacer las expectativas depositadas por sus votantes.
Esa victoria de candidatos opositores se verificó en las dos últimas elecciones presidenciales brasileñas, en 2018 cuando ganó Bolsonaro y en 2022 con Lula, y también en la Argentina, en 2015 con Macri y en 2019 con el Frente de Todos. Nada permite pronosticar que esa tendencia a la derrota de los oficialismos vaya a revertirse en las elecciones presidenciales que se avecinan.
Demás está decir que hay razones intrínsecas que explican esa realidad. La Argentina experimenta prolongada larga fase de estancamiento económico, que incluye el segundo período presidencial de Cristina Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri. El ingreso por habitante es menor que hace doce años y los índices de pobreza y de indigencia fueron en aumento. La pandemia empeoró los indicadores sociales preexistentes.
El problema no hay que buscarlo afuera sino adentro. Existe una enorme crisis de confianza, patentizada en un profundo descreimiento colectivo, que enlaza el rechazo a la política con la migración de los jóvenes, la fuga de capitales y la caída de la inversión. Esa desconfianza explica que los argentinos tenemos ahorrados fuera del sistema bancario, sea en el país o en el exterior, en activos financieros o en inversiones inmobiliarias, un volumen de divisas equivalente a nuestro producto bruto interno.
Fuera de Estados Unidos, somos el país del mundo con mayor cantidad de dólares por habitante. Si se invirtiera un 10% de esa cifra en la actividad productiva sería más que suficiente para motorizar el despegue de la economía.
En la Argentina de hoy resulta fundamental distinguir entre la actual coalición de gobierno y el conjunto del sistema de poder. En la primera, expresada en el Frente de Todos, sobresale la hegemonía de Cristina Kirchner. Pero esa coalición no está envasada al vacío. Está impelida a funcionar dentro de un sistema de poder más amplio y diversificado, conformado por un complejo entramado que incluye a la oposición política, los poderes territoriales, los sectores empresarios, los medios de comunicación social, la corporación judicial y las organizaciones de la sociedad civil.
La vicepresidenta puede imponer su voluntad dentro de la coalición oficialista pero le resulta imposible trasladar esa hegemonía al conjunto de este sistema de poder. Todos sus esfuerzos por modificarlo, simbolizados en el intento de avanzar sobre el Poder Judicial, cuya máxima expresión es la Corte Suprema de Justicia, han fracasado rotundamente y las consecuencias de esa derrota están a la vista.
Es una casualidad cargada de sentido que el oficialismo termine propiciando el juicio político a lo que el “macrismo” calificaba como la “mayoría peronista” de la Corte. En efecto: tres de los cuatro integrantes del cuerpo (Horacio Rossati, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) fueron así estigmatizados en el gobierno de Macri. Maqueda fue ministro de José Manuel De la Sota en Córdoba, Rossati fue intendente de la ciudad de Santa Fe y luego Ministro de Justicia de Kirchner y Lorenzetti tuvo militancia en el peronismo santafecino. Más notable todavía resulta la imputación sobre el presunto favoritismo “porteñista” del cuerpo. Rosatti, Lorenzetti y Maqueda (dos santafecinos y un cordobés) provienen de la Región Centro. Carlos Rosenkrantz es correntino. Por primera vez en toda su historia, ningún magistrado porteño ni bonaerense forma parte del tribunal.
Lo cierto es que la crisis de la coalición gobernante provocó el vaciamiento de la autoridad presidencial y eyectó a Cristina Kirchner a una posición de poder que no está en aptitud de ejercer. A pesar de su indiscutible hegemonía en el Frente de Todos, los hechos ratificaron que ella no estaba en condiciones de gobernar la Argentina, tal como había quedado acreditado con las derrotas en las elecciones presidenciales de 2015, en las renovación legislativa de 2017, cuando perdió contra Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, y en la contienda de 2019, cuando se vio obligada a ceder la candidatura presidencial a Alberto Fernández. Si algo faltaba para acreditar esa imposibilidad de asumir la responsabilidad gubernamental, el ascenso al gobierno de Sergio Massa terminó de verificarla.
La situación exige una reformulación integral del sistema de poder político instaurado el 10 de diciembre de 2019. Pero la reformulación del sistema de poder no es una fórmula algebraica fundada en la reforma del actual loteo político del aparato del Estado. Requiere un sentido estratégico, un contenido y una misión definida. Demanda, ante todo, un acuerdo nacional alrededor de una política de mediano y largo plazo.
Existe un consenso generalizado, que incluye a la mayoría de la dirigencia de los movimientos sociales, sobre el agotamiento del modelo asistencialista, surgido como una respuesta transitoria ante la hecatombe de diciembre de 2001 y transformado luego en una política permanente por sucesivos gobiernos. Ese agotamiento, revelado en las urnas con la derrota del oficialismo en las elecciones de noviembre de 2021, quedó evidenciado en 2020, cuando la irrupción de la pandemia catapultó una nueva oleada de movilidad social descendente que disparó los índices de pobreza y quitó a las prácticas asistencialistas sus últimos atisbos de sustentabilidad económica.
Las reiterativas discusiones entre los economistas sobre la raíz del fenómeno inflacionario suelen subestimar una causa eminentemente política: la ausencia de un sistema de poder con capacidad suficiente para ordenar la puja distributiva que caracteriza a cualquier sociedad en toda época de la historia. Porque uno de los atributos esenciales del poder político es la capacidad para contener la conflictividad social y, cuando resulte necesario, poder decir “no” a las demandas sectoriales de imposible satisfacción. Cuando esa capacidad se evapora, toda alternativa está condenada al fracaso y la ingobernabilidad está a la vuelta de la esquina.
Toda estrategia económica exige una sólida apoyatura política y social. Este axioma impone hoy la necesidad de una convergencia entre los sectores populares, históricamente representados por el peronismo y expresados en las organizaciones sindicales y por los movimientos sociales, y los sectores productivos tecnológicamente más avanzados e internacionalmente más competitivos, cuya principal manifestación, aunque de ninguna manera la única, es el complejo agroindustrial. Uno de los más importantes a escala mundial, cuyo epicentro está la Región Centro. Es lo que Pablo Gerchunoff, un economista radical de sólida formación intelectual y política, sintetizó como la creación de una “coalición popular exportadora”.
La lucha política tiene un carácter sistémico. Toda modificación significativa en uno de sus actores principales repercute en el conjunto. Por eso, la pérdida de centralidad de Cristina Kirchner como factor determinante promueve un reacomodamiento en los sistemas de alianzas que afecta al oficialismo y a la oposición en todas sus variantes. La crisis del “kirchnerismo” supone, como una contrapartida inevitable, una crisis en el ”anti-kircherismo”.
No solamente el peronismo sino también Juntos por el Cambio está obligado a replantear su identidad ante esta nueva etapa que empieza a divisarse en el horizonte. La polémica desatada en la alianza opositora raíz de la nítida definición contra “la grieta” formulada por Horacio Rodríguez Larreta en el acto de lanzamiento de su candidatura empieza a mostrar una nueva divisoria de aguas. Porque el epicentro de la política argentina no pasa ya por la concentración de poder de la “era K” sino más bien por su descomposición.
Por este motivo, es aconsejable eludir la clásica propensión a pronosticar el futuro político, y en especial las elecciones de 2023, como una proyección mecánica del presente escenario y visualizarlo, en cambio, como parte de una realidad en movimiento, en la que los hechos disruptivos juegan un papel decisivo, más aún cuando tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio cabe observar sendos reacomodamiento de fuerzas que ponen en tela de juicio su actual configuración.
Esta exigencia de recomposición del sistema político coincide con un cambio significativo en las tendencias profundas de la sociedad. Las encuestas indican algo que en términos metafóricos, propios de un reduccionismo periodístico, cabría considerar como una suerte de “giro a la derecha” de la opinión pública. Esas mediciones, que meses atrás ya habían mostrado, por primera vez en la historia, un apoyo mayoritario a la necesidad de firmar de un acuerdo con el FMI, consignan ahora que la escalada inflacionaria está en el tope de las preocupaciones populares, seguidas por la seguridad pública, y marcan un fuerte rechazo a los piquetes como metodología de protesta, así como revelan el respaldo a la idea de transformar los programas sociales en planes de trabajo, en otra manifestación del consenso existente sobre el agotamiento del asistencialismo como respuesta al desafío de la pobreza.
La denominada ola “libertaria”, reflejada en el avance de Javier Milei y su notable penetración en las capas juveniles, es una expresión de ese giro en la opinión pública. Pero su expresión más emblemática sea tal vez el hecho, otrora impensable, de que el ascenso al gobierno y la gestión de Massa hayan contado con el silencioso respaldo de Cristina Kirchner.
Los acontecimientos de Rosario a partir del ataque contra el supermercado de la familia política de Lionel Messi profundizan un giro semejante en materia de seguridad, con el aumento de las demandas de “mano dura” contra el delito.
Las declaraciones de Daniel Scioli, uno de los más probables presidenciables del Frente de Todos, quien afirmó que en la cuestión de la lucha contra el narcotráfico está colocado “a la derecha de la derecha”, que no encontraron respuesta en ningún dirigente del oficialismo, y las afirmaciones coincidentes de Sergio Berni confirmaron hasta que punto ese giro penetra en la superficie política.
Hay ya antecedentes sobre el modo en que estas mutaciones en la opinión pública preceden a los cambios políticos. A mediados del gobierno de Alfonsín, las encuestas de Manuel Mora y Araujo, uno de los mayores expertos en la materia de aquella época, anticipaban que la mayoría de los argentinos, agobiados por la inflación y el déficit de los servicios públicos, empezaba a revisar sus conceptos sobre el papel del Estado en la economía y apoyaba la privatización de las empresas estatales. Esa percepción explica el grado de aceptación que encontraron en la década del 90 las reformas estructurales protagonizadas por el peronismo, con el liderazgo de Carlos Menem, en un escenario mundial signado por la caída del muro de Berlín y el avance de la globalización del capitalismo.
A la inversa, la crisis de 2001 provocó un deslizamiento en la opinión pública hacia el estatismo. En el peronismo, ese cambio de tendencia favoreció el encumbramiento de Néstor Kirchner, en un mapa regional caracterizado por el triunfo de Lula en las elecciones brasileñas de 2002, el protagonismo de Hugo Chávez desde Venezuela y la pérdida de importancia relativa de América Latina para Estados Unidos, que tras el atentado contra las Torres Gemelas de septiembre de 2001 concentró sus prioridades de política exterior en la guerra contra el terrorismo y en las intervenciones militares en Afganistán y en Irak.
La dirigencia peronista tiene una forma muy particular de metabolizar estos fenómenos globales. Kirchner solía narrar una anécdota elocuente, ocurrida en una de las frecuentes reuniones de gobernadores peronistas en el Consejo Federal de Inversiones en 2002, en la que estaba sentado al lado de Carlos Reutemann, entonces gobernador de Santa Fe y uno de los más mentados candidatos para las elecciones de 2003.
En esa ocasión Kirchner, en voz bien baja, le preguntó: “Y,Lole, te largás?”. Reutemann le respondió: “No, éste no es un momento para el centroderecha sino para el centroizquierda. Esta vez te toca a vos”. Es probable que diálogos parecidos empiecen a escucharse en las próximas semanas en esas mismas oficinas del CFI y en todos los cenáculos políticos y sindicales del peronismo.
La descomposición del actual sistema de fuerzas en su conjunto, traducida en un escenario de creciente fragmentación, abre una oportunidad para una recomposición orientada hacia la configuración de una nueva alternativa de poder. No se trata de reconstruir una imaginaria mayoría preexistente, sino de una mayoría a construir con ideas y propuestas capaces de responder a los desafíos de hoy. Nadie gana ya “con la camiseta”. En política para vencer hay que convencer. Esta fue la lección que el peronismo aprendió en 1983 y originó el surgimiento de la renovación que posibilitó su regreso al gobierno en 1989.
Avanzar en esa dirección requiere, ante todo, afirmar la idea de la unidad nacional como valor supremo. A diez años del pontificado de Francisco, es más que oportuno recordar uno de sus apotegmas favoritos: “la unidad es superior al conflicto”. Esta formulación no implica en absoluto desconocer la existencia de los conflictos, sino buscar siempre una vía de superación y no la exaltación de la confrontación permanente. En las presentes circunstancias, requiere enterrar el pasado como asunto de discusión política, tal como lúcidamente hizo Perón al retornar a la Argentina en noviembre de 1972.
En este contexto, la única certidumbre que cabe divisar en el horizonte es la inevitable consolidación del giro realista de la política económica impuesto a partir del ascenso de Massa, en consonancia con el acuerdo entre el gobierno con el FMI, y respaldado por un consenso tácito en el oficialismo y la oposición, que marca una hoja de ruta que, con mayor o menor pulcritud, guiará la acción del próximo gobierno. Cabría decir que, antes o después de las elecciones, el realineamiento de fuerzas en ciernes estará determinado por la construcción de una nueva coalición de poder que sea capaz de garantizar la gobernabilidad mientras se transita por ese camino.