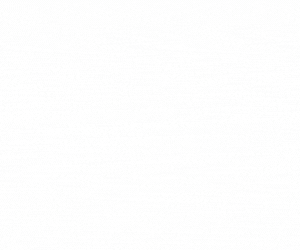El fundamento del proceso de privatización en todo el mundo, desde la perspectiva
de sus principales impulsores entre los partidarios del libre mercado, es la profunda
convicción en las virtudes de la competencia. Más allá de
la polémica sobre si el Estado es ineficiente per se cuando se involucra
como agente económico, lo que tenían en mente los mentores ideológicos
de la privatización era la urgencia de liberalizar mercados monopólicos.
Es cierto que muchos gobiernos y políticos abrazaron la causa privatizadora
por otras razones más pragmáticas o urgentes: la necesidad de obtener
recursos para reducir el endeudamiento público, y detener la hemorragia
que las pérdidas de empresas operadas por el Estado ocasiona a las arcas
fiscales.
También es evidente que el consumidor (cliente, o usuario, como se prefiera
llamarlo) apoyó la tendencia sobre la base de que se le prometían
mejores servicios, aunque quizás a mayor costo.
Cuando la experiencia lleva ya una década en el mundo industrializado,
los más entusiastas partidarios de privatizar se plantean serias dudas
sobre si se logró el ansiado objetivo desmonopolizador en áreas
tan sensibles como las telecomunicaciones, la provisión de agua potable,
gas y electricidad.
La reflexión es más que oportuna en el punto del proceso en que
se encuentra el país, a punto de concretar la mayor parte de las transferencias
previstas al sector privado. Las primeras conclusiones que se extraen de la experiencia
de países que avanzaron notablemente en este camino muestran que se lograron
éxitos de importancia, tanto en la obtención de recursos financieros
como en la creación de una nueva y extendida clase de accionistas (“capitalismo
popular”, como se le ha dado en llamar). Igualmente significativa es la despolitización
de las decisiones en esas empresas, que representan una porción importante
de la economía.
En cambio, desde la perspectiva de la liberalización de los mercados -verdadero
artículo de fe- la comprobación es que es poco lo que se ha avanzado,
tanto que autoriza a decir que es una prioridad postergada. Si ello es así
se debe en buena medida a la contradicción evidente que existe entre asegurar
un buen rendimiento a los empresarios e inversionistas que tomaron el control
de las nuevas empresas privadas, y la más abierta competencia.
Dicho de otro modo: quienes invirtieron, reemplazando al Estado, tienen la expectativa
de una buena tasa de retorno. Cuanto más se liberaliza un producto en el
mercado, más riesgosas y difíciles son las perspectivas de ganancias
para las empresas que intervienen. Un ejemplo evidente es el caso de las operadoras
telefónicas que necesitan reservarse todas las áreas actuales y
futuras del negocio.
Esta comprobación, suministra munición a los adversarios de la privatización.
Les permite afirmar que el hecho de pasar de pública a privada no garantiza
necesariamente que una empresa sea más eficiente. Más aún,
dicen, la lógica de maximizar los beneficios, implícita en todo
negocio, puede hacer que los servicios no estén al alcance de largos segmentos
de la población.
Hay una tercera posición, que desarrollan John B. Goodman y Gary W. Loweman
en la Harvard Business Review (edición noviembre-diciembre 1991). La cuestión
-dicen- no es si la propiedad es pública o privada. Lo que importa es bajo
qué condiciones es más probable que los gerentes de esas empresas
actúen en beneficio del interés público. Para lo cual el
Estado debe precisar cuál es el interés público en juego
antes de transferir la propiedad, para que los inversores sepan qué se
espera de ellos.
El corolario es simple: hay que olvidarse del debate ideológico. Lo que
importa es la calidad de la gerencia. La privatización será efectiva
si los gerentes actúan conforme al interés público, lo que
no incluye únicamente eficiencia. Se sirve al interés público
cuanto mayor es la competencia. De lo contrario estará siempre pendiente
la espada de Damocles de una futura intervención del Estado.
El fundamento del proceso de privatización en todo el mundo, desde la perspectiva
de sus principales impulsores entre los partidarios del libre mercado, es la profunda
convicción en las virtudes de la competencia. Más allá de
la polémica sobre si el Estado es ineficiente per se cuando se involucra
como agente económico, lo que tenían en mente los mentores ideológicos
de la privatización era la urgencia de liberalizar mercados monopólicos.
Es cierto que muchos gobiernos y políticos abrazaron la causa privatizadora
por otras razones más pragmáticas o urgentes: la necesidad de obtener
recursos para reducir el endeudamiento público, y detener la hemorragia
que las pérdidas de empresas operadas por el Estado ocasiona a las arcas
fiscales.
También es evidente que el consumidor (cliente, o usuario, como se prefiera
llamarlo) apoyó la tendencia sobre la base de que se le prometían
mejores servicios, aunque quizás a mayor costo.
Cuando la experiencia lleva ya una década en el mundo industrializado,
los más entusiastas partidarios de privatizar se plantean serias dudas
sobre si se logró el ansiado objetivo desmonopolizador en áreas
tan sensibles como las telecomunicaciones, la provisión de agua potable,
gas y electricidad.
La reflexión es más que oportuna en el punto del proceso en que
se encuentra el país, a punto de concretar la mayor parte de las transferencias
previstas al sector privado. Las primeras conclusiones que se extraen de la experiencia
de países que avanzaron notablemente en este camino muestran que se lograron
éxitos de importancia, tanto en la obtención de recursos financieros
como en la creación de una nueva y extendida clase de accionistas (“capitalismo
popular”, como se le ha dado en llamar). Igualmente significativa es la despolitización
de las decisiones en esas empresas, que representan una porción importante
de la economía.
En cambio, desde la perspectiva de la liberalización de los mercados -verdadero
artículo de fe- la comprobación es que es poco lo que se ha avanzado,
tanto que autoriza a decir que es una prioridad postergada. Si ello es así
se debe en buena medida a la contradicción evidente que existe entre asegurar
un buen rendimiento a los empresarios e inversionistas que tomaron el control
de las nuevas empresas privadas, y la más abierta competencia.
Dicho de otro modo: quienes invirtieron, reemplazando al Estado, tienen la expectativa
de una buena tasa de retorno. Cuanto más se liberaliza un producto en el
mercado, más riesgosas y difíciles son las perspectivas de ganancias
para las empresas que intervienen. Un ejemplo evidente es el caso de las operadoras
telefónicas que necesitan reservarse todas las áreas actuales y
futuras del negocio.
Esta comprobación, suministra munición a los adversarios de la privatización.
Les permite afirmar que el hecho de pasar de pública a privada no garantiza
necesariamente que una empresa sea más eficiente. Más aún,
dicen, la lógica de maximizar los beneficios, implícita en todo
negocio, puede hacer que los servicios no estén al alcance de largos segmentos
de la población.
Hay una tercera posición, que desarrollan John B. Goodman y Gary W. Loweman
en la Harvard Business Review (edición noviembre-diciembre 1991). La cuestión
-dicen- no es si la propiedad es pública o privada. Lo que importa es bajo
qué condiciones es más probable que los gerentes de esas empresas
actúen en beneficio del interés público. Para lo cual el
Estado debe precisar cuál es el interés público en juego
antes de transferir la propiedad, para que los inversores sepan qué se
espera de ellos.
El corolario es simple: hay que olvidarse del debate ideológico. Lo que
importa es la calidad de la gerencia. La privatización será efectiva
si los gerentes actúan conforme al interés público, lo que
no incluye únicamente eficiencia. Se sirve al interés público
cuanto mayor es la competencia. De lo contrario estará siempre pendiente
la espada de Damocles de una futura intervención del Estado.