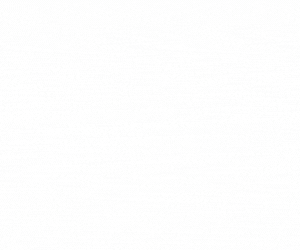“Hemos entrado en territorio inexplorado. Jamás estuvimos en un lugar como éste”. Así cree Joseph O’Connor, que acaba de publicar “Star of the sea”, una novela bastante previsible. Curiosamente, intelectuales colegas suyos, residentes en Belfast o Londres, no creen tanto en el caldero de oro.
Por cierto, hasta hace menos de una generación, Erin era más que humilde y pesaba poco en los asuntos europeos, salvo por el Irish Revolutionary Army (Ejército Revolucionario Irlandés, IRA), su extremo papismo y, claro, sus aportes decisivos a la literatura en inglés.
Entonces, conseguir trabajo exigía salir de la isla verde. La gente contaba los centavos, no los kilómetros que sus nuevos autos pueden recorrer hoy entre carga y carga de nafta. La pobreza y la religión, a veces extremas, eran claves de una vida dura, tenazmente aferrada a la tierra o una historia a menudo mitica.
Pero, en determinado momento, Dublin irrumpió en la Unión Europea con políticas enérgicamente pro empresarias y casi todo cambió. En algo menos de quince años, Eire pasó de ser una de las economías más pobres de Europa occidental a llamarse “tigre celta”. Su producto bruto interno por habitante, menos de 70% de la media en la UE hacia 1987, llegó a 136% en 2003. El desempleo cayó de 17 a 4%.
Esa transformación no fue sólo económica. Uno de sus efectos se tradujo en una veloz pérdida de influencia y prestigio de la Iglesia católica romana local, una de las más antiguas y recalcitrantes del mundo. Por un lado, el divorcio y, por el otro, los escándalos en el templo ponen en evidencia su “capitis diminutio”. Pero hay un síntoma más profundo: el ascenso femenino a la cima del poder civil, algo que ni siquiera el IRA habría soñado, aunque –hace dos milenios- las mujeres celtas acostumbrasen gobernar e ir a la guerra. Pero no eran cristianas…
La prosperidad y la modernización repentinas surten efectos naturalmente menos deseables, aunque inevitables. Como dice otro intelectual, esta vez desde Ulster –que es otra historia-, “hay quienes han reemplazado la virgen María por Versace o los dispositivos manuales múltiples”, se señalaba en un periódico de Belfast. “Ahora, los únicos católicos militantes están en Irlanda del norte, donde también están los anglicanos más anacrónicos”.
Nada eso ha impedido que, en noviembre, una revista tan poco dada a los ersos, “The economist”, declarata a Erin como “el país de mejor calidad de vida en el mundo”. Pero crisis de identidad hay y no debiera sorprender en una sociedad donde, desde hace siglos, florecen discusiones, divergencias y dudas existenciales (el intraducible “Ulises” de Joyce empezó a escribirse hace cien años…).
La nueva vida, en efecto, no es tan fácil de sobrellevar. En tanto pocos creen que Irlanda estuviera mejor hace veinte años, algunos observan que riqueza sin introspección no depara felicidad (por el contrario, los cristianos y judíos ultraconservadores alrededor de George W.Bush han cambiado introspección por hegemonía).
Por ejemplo, ¿cómo un país célebre por los millones de emigrantes que construyeron Estados Unidos debiera actuar ante las olas de inmigrantes atraídos por su prosperidad? Aparte, ¿qué significa hoy ser irlandés, si la mentalidad nacional fue condicionad por siglos de pobreza? Para los intelectuales es más complejo: desde el 1200, Londres ha sido poder colonial en la isla, cuya lengua original virtualmente está muerta, pero los escritores y dramaturgos irlandeses han redefinido la literatura –en Gran Bretaña y EE.UU.- desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XX.
Periódicos, revistas y libros locales están repletos de relatos y ensayos sobre las trampas del crecimiento y la riqueza. A veces, son hechos triviales. Pero el suicidio alcanza niveles sin precedentes, la familia pierde estabilidad (el divorcio es sólo una consecuencia), la vivienda se pone prohibitiva y la gente se endeuda. En zonas residenciales, los adolescentes toman o se drogan y compran demasiada ropa cara o cosas inútiles. Con una tasa de café a dos euros, el consumidor habla ahora de “Rip-off Ireland (la Irlanda de los agiotistas”.
Una encuesta hecha en enero por Mintel Ireland, firma investigadora de mercados, revela que la mayoría no ve mejoras en su estilo de vida durante los último años. Mayormente, porque los precios se han ido a las nubes. Los dublinenses son los más disconformes: sus niveles de neurosis son los más altos de la isla. Emily O’Reilly, ombudsman del gobierno y directora de información, abrió –meses atrás- un encendido debate sobre identidad. Durante un discurso académico, lamentó que “los valores sean distorsionados por al éxito económico, la secularización en avance y los juguetes electrónicos”.
Muchos irlandeses, sostenía, “nos horrorizamos ante el vulgar festín que caracteriza la modernidad en el país. Materialismo, lenguaje grosero, violencia gratuita, pobreza moral y gratificación inmediata son males rampantes. Se suponía que el divorcio fuera para gente profundamente infeliz, no para los que se aburren del matrimonio”.
O’Reilly, al fin irlandesa de raza, no se quedó ahí. “Liberados de las grillas religiosas, nos precipitamos a una orgía dionisíaca, en pos de lo que llamamos libertad. De ahí el increíble consumo de alcohol, una mentalidad infantil que se solaza manejando helicópteros o 4×4 o la erección en fetiches de camisas, perfumes o cualquier cosa de marca cara”.
Las expresiones de la dama concitan aplausos, invectivas y hasta risas. No obstante, casi todos coinciden en que Irlanda debe hacer algo por los pobres, los jóvenes, la educación y la salud. “El tigre celta no pasó por aquí”, reflexiona Christian McCarthy, que vive en un barrio pobre de Dublin.
“El salario promedio sigue siendo el menor de Europa occidental”, apunta el reverendo Sean Healy, anglicano. “Por primera vez, el gobierno tiene recursos para solucionar problemas sociales y de infraestructura. Si no los movilizamos, terminaremos como Méjico”, añade.
Obvio beneficiario del nuevo orden, O’Connor admite: “algo de autocuestionamiento sería útil, pero no debiera aguar la fiesta. Artistas e intelectuales vivimos un momento floreciente”. O’Reilly tiene una réplica: “Durante siglos de miseria ¿acaso nos faltaron poetas y escritores? Hoy no tenemos uno a la altura de Joyce, Swift, Yeats ni Shaw”.
“Hemos entrado en territorio inexplorado. Jamás estuvimos en un lugar como éste”. Así cree Joseph O’Connor, que acaba de publicar “Star of the sea”, una novela bastante previsible. Curiosamente, intelectuales colegas suyos, residentes en Belfast o Londres, no creen tanto en el caldero de oro.
Por cierto, hasta hace menos de una generación, Erin era más que humilde y pesaba poco en los asuntos europeos, salvo por el Irish Revolutionary Army (Ejército Revolucionario Irlandés, IRA), su extremo papismo y, claro, sus aportes decisivos a la literatura en inglés.
Entonces, conseguir trabajo exigía salir de la isla verde. La gente contaba los centavos, no los kilómetros que sus nuevos autos pueden recorrer hoy entre carga y carga de nafta. La pobreza y la religión, a veces extremas, eran claves de una vida dura, tenazmente aferrada a la tierra o una historia a menudo mitica.
Pero, en determinado momento, Dublin irrumpió en la Unión Europea con políticas enérgicamente pro empresarias y casi todo cambió. En algo menos de quince años, Eire pasó de ser una de las economías más pobres de Europa occidental a llamarse “tigre celta”. Su producto bruto interno por habitante, menos de 70% de la media en la UE hacia 1987, llegó a 136% en 2003. El desempleo cayó de 17 a 4%.
Esa transformación no fue sólo económica. Uno de sus efectos se tradujo en una veloz pérdida de influencia y prestigio de la Iglesia católica romana local, una de las más antiguas y recalcitrantes del mundo. Por un lado, el divorcio y, por el otro, los escándalos en el templo ponen en evidencia su “capitis diminutio”. Pero hay un síntoma más profundo: el ascenso femenino a la cima del poder civil, algo que ni siquiera el IRA habría soñado, aunque –hace dos milenios- las mujeres celtas acostumbrasen gobernar e ir a la guerra. Pero no eran cristianas…
La prosperidad y la modernización repentinas surten efectos naturalmente menos deseables, aunque inevitables. Como dice otro intelectual, esta vez desde Ulster –que es otra historia-, “hay quienes han reemplazado la virgen María por Versace o los dispositivos manuales múltiples”, se señalaba en un periódico de Belfast. “Ahora, los únicos católicos militantes están en Irlanda del norte, donde también están los anglicanos más anacrónicos”.
Nada eso ha impedido que, en noviembre, una revista tan poco dada a los ersos, “The economist”, declarata a Erin como “el país de mejor calidad de vida en el mundo”. Pero crisis de identidad hay y no debiera sorprender en una sociedad donde, desde hace siglos, florecen discusiones, divergencias y dudas existenciales (el intraducible “Ulises” de Joyce empezó a escribirse hace cien años…).
La nueva vida, en efecto, no es tan fácil de sobrellevar. En tanto pocos creen que Irlanda estuviera mejor hace veinte años, algunos observan que riqueza sin introspección no depara felicidad (por el contrario, los cristianos y judíos ultraconservadores alrededor de George W.Bush han cambiado introspección por hegemonía).
Por ejemplo, ¿cómo un país célebre por los millones de emigrantes que construyeron Estados Unidos debiera actuar ante las olas de inmigrantes atraídos por su prosperidad? Aparte, ¿qué significa hoy ser irlandés, si la mentalidad nacional fue condicionad por siglos de pobreza? Para los intelectuales es más complejo: desde el 1200, Londres ha sido poder colonial en la isla, cuya lengua original virtualmente está muerta, pero los escritores y dramaturgos irlandeses han redefinido la literatura –en Gran Bretaña y EE.UU.- desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XX.
Periódicos, revistas y libros locales están repletos de relatos y ensayos sobre las trampas del crecimiento y la riqueza. A veces, son hechos triviales. Pero el suicidio alcanza niveles sin precedentes, la familia pierde estabilidad (el divorcio es sólo una consecuencia), la vivienda se pone prohibitiva y la gente se endeuda. En zonas residenciales, los adolescentes toman o se drogan y compran demasiada ropa cara o cosas inútiles. Con una tasa de café a dos euros, el consumidor habla ahora de “Rip-off Ireland (la Irlanda de los agiotistas”.
Una encuesta hecha en enero por Mintel Ireland, firma investigadora de mercados, revela que la mayoría no ve mejoras en su estilo de vida durante los último años. Mayormente, porque los precios se han ido a las nubes. Los dublinenses son los más disconformes: sus niveles de neurosis son los más altos de la isla. Emily O’Reilly, ombudsman del gobierno y directora de información, abrió –meses atrás- un encendido debate sobre identidad. Durante un discurso académico, lamentó que “los valores sean distorsionados por al éxito económico, la secularización en avance y los juguetes electrónicos”.
Muchos irlandeses, sostenía, “nos horrorizamos ante el vulgar festín que caracteriza la modernidad en el país. Materialismo, lenguaje grosero, violencia gratuita, pobreza moral y gratificación inmediata son males rampantes. Se suponía que el divorcio fuera para gente profundamente infeliz, no para los que se aburren del matrimonio”.
O’Reilly, al fin irlandesa de raza, no se quedó ahí. “Liberados de las grillas religiosas, nos precipitamos a una orgía dionisíaca, en pos de lo que llamamos libertad. De ahí el increíble consumo de alcohol, una mentalidad infantil que se solaza manejando helicópteros o 4×4 o la erección en fetiches de camisas, perfumes o cualquier cosa de marca cara”.
Las expresiones de la dama concitan aplausos, invectivas y hasta risas. No obstante, casi todos coinciden en que Irlanda debe hacer algo por los pobres, los jóvenes, la educación y la salud. “El tigre celta no pasó por aquí”, reflexiona Christian McCarthy, que vive en un barrio pobre de Dublin.
“El salario promedio sigue siendo el menor de Europa occidental”, apunta el reverendo Sean Healy, anglicano. “Por primera vez, el gobierno tiene recursos para solucionar problemas sociales y de infraestructura. Si no los movilizamos, terminaremos como Méjico”, añade.
Obvio beneficiario del nuevo orden, O’Connor admite: “algo de autocuestionamiento sería útil, pero no debiera aguar la fiesta. Artistas e intelectuales vivimos un momento floreciente”. O’Reilly tiene una réplica: “Durante siglos de miseria ¿acaso nos faltaron poetas y escritores? Hoy no tenemos uno a la altura de Joyce, Swift, Yeats ni Shaw”.