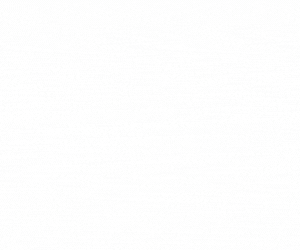Las opiniones de Barton (1995) tenían una larga historia detrás. Durante más de un decenio, legisladores y funcionarios republicano y demócratas aseguraban que el programa de desgravaciones –a regalías sobre gas y crudos extraídos en el golfo- no les costarían casi nada a los contribuyentes. Eran de aguas de propiedad federal.
Pero, el mesa pasado, el propio gobierno confirmó que esos incentivos le harían perder ingresos por unos US$ 7.000 millones en el quinquenio fiscal 2006-10. Pero, en teoría, el esquema estaba concebido sólo para lapsos de bajos precios en hidrocarburos y combustibles derivados. Ahora, el “precio” real de los incentivos podría cuadruplicarse a US$ 28.000 millones, si triunfa una demanda –presentaba hace diez días- contra las restricciones subsistentes en el programa de 1995.
“La gran mentira fue sostener que el entero programa no costaba casi nada”, señala el diputado demócrata Edward Markey (Massachusetts), que intentó bloquear la extensión de la ley original en julio de 2005. “Se le impone a los contribuyentes entregar enormes subsidios a las petroleras para que produzcan justamente petróleo. Es un escándalo, pues se trata de grupos cuyas ganancias baten récord tras récord desde 2003/4”.
¿Cómo incentivos supuestamente sin costos se han convertido en un regalo multimillonario? La respuesta remite a algo común en Washington: la influencia de interese creados y sus gestores sobre legisladores poco versados o, directamente, venales. Así pueden pasar leyes repletas de errores y ambigüedades, como la que este año le sacará al fisco US$ 2.000 millones en incentivos innecesarios. Cada tanto, un “lobby” astuto y demandas abusiva, pero bien aceitadas, hacen que las compañías de gas y petróleo obtengan incentivos cada vez mayores.
Hasta febrero último, casi nadie se daba cuenta. Los abusos quedaban encubiertos por la amplia brecha entre el momento de ofrecer incentivos y el inicio de la extracción aguas afuera. A su vez, los legisladores comprometidos y sus técnicos disimulaban los costos reales con proyecciones color de rosa. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno federal se negaban constantemente a calcular los verdaderos montos enajenados con esos métodos. Por supuesto, muchos de los implicados en las maniobras son hoy ricos.
John Bennett Johnston, el arquitecto del programa original, se manifiesta sorprendido por sus resultados negativos. Ex senador demócrata por Luisiana y próspero rentista en la actualidad, fue quien hizo aprobar los incentivos iniciales en 1995. Ahora, admite que él mismo nunca entendió bien el proyecto que había firmado.
Por cierto, hace once años las cosas pintaban mal para el negocio de hidrocarburos, especialmente en el golfo de Méjico. Los precios eran tan bajos
desde hacía tanto que ya no se realizaban inversiones. Con el barril de crudo a apenas US$ 16, docenas de pequeñas firmas exploradoras abandonaban la actividad. Gigantes como ExxonMobil o Royal Dutch/Shell se dedicaban a oportunidades en otras partes del mundo.
El senador Johnston, persuadido de que se desaprovechaban vastos yacimientos petrolíferos –con ellos, la economía de la empobrecida Luisiana-, había estado años predicando la necesidad de incentivos a la exploración y la explotación en aguas profundas. Trabajando estrechamente con (oh) ejecutivos de la industria, preparó legislación que permitiría eximir de regalías a las empresas que encararan esas tareas. A la sazón, las aguas costa afuera son mayormente propiedad federal y el gobierno arrenda millones de hectáreas a cambio de regalías o parte de las ventas.
“Los incentivos deberán resultar, hacia 2000, en US$ 200 millones anuales de beneficios netos al erario público”, prometía Johnston en noviembre de 2005. De paso, calificaba de “acusaciones ultrajantes” la denuncia de que su programa significaba un regalo para sus amigas petroleras. Varios expertos independientes tacharon de excesivamente optimistas esas proyecciones. ¿Por qué? Porque toma siete años antes de que un pozo submarino produzca pero, al contrario, los presupuestos del congreso se agotan en un quinquenio.
Existía también un argumento cuidadosamente soslayado por el persistente senador y sus asesores: la historia. Las dos burbujas de precios creadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1973/4 y 1979/81 llevaron los niveles de US$ 9 a 37 el barril, para devolverlo a menos de US$ 20. A lo largo de ese proceso, nadie propuso en Estados Unidos incentivos para que las compañías capeasen los períodos de crudos baratos. El motivo era simple: desde los años 50, cada lapso de baja era seguido por una reacción en sentido contrario. A principios del siglo XXI iba a suceder lo mismo.
Volviendo a 995, los oponentes de Johnston afirmaban que los incentivos propuestos equivalían a “beneficencia al revés”. Por su parte, gestores y ejecutivos del negocio petrolero visitaban más de 150 legisladores sólo en octubre de 1995. Sus esfuerzos y gastos no fueron en vano.
Lo que era un error de US$ 2.000 millones bajo el gobierno de William J.Clinton pasó a 5.000 millones bajo George W.Bush. Pero, mientras perdía litigio tras litigio en los tribunales, la actual administración ofrecía más incentivos al negocio. Hacia 2001, el viocepresidente Richard Cheney –cabildero de esos intereses- planteó ulteriores reducciones de regalías y arriendos para frenar el declive de la producción en EE.UU. De paso, el “lobby” apretaba fuerte para abrir a la explotación la enorme reserva ecológica de Alaska.
No obstante, hace casi un año Bush mismo se mostraba escéptico sobre brindar nuevos incentivos. “Con crudos a US$ 50 el barril –señalaba entonces-, no creo que las empresas precisen más ventajas solventadas por el contribuyente”. Ello no obstó para que, el 8 de agosto, sancionara una ley ofreciendo al negocio US$ 2.600 millones en exenciones tributarias para cateos en pos de gas en aguas profundas. Tras pasar de US$ 70 el barril en octubre de 2005, marzo de 2006 termina con crudos nuevamente cerca de US$ 66.
Las opiniones de Barton (1995) tenían una larga historia detrás. Durante más de un decenio, legisladores y funcionarios republicano y demócratas aseguraban que el programa de desgravaciones –a regalías sobre gas y crudos extraídos en el golfo- no les costarían casi nada a los contribuyentes. Eran de aguas de propiedad federal.
Pero, el mesa pasado, el propio gobierno confirmó que esos incentivos le harían perder ingresos por unos US$ 7.000 millones en el quinquenio fiscal 2006-10. Pero, en teoría, el esquema estaba concebido sólo para lapsos de bajos precios en hidrocarburos y combustibles derivados. Ahora, el “precio” real de los incentivos podría cuadruplicarse a US$ 28.000 millones, si triunfa una demanda –presentaba hace diez días- contra las restricciones subsistentes en el programa de 1995.
“La gran mentira fue sostener que el entero programa no costaba casi nada”, señala el diputado demócrata Edward Markey (Massachusetts), que intentó bloquear la extensión de la ley original en julio de 2005. “Se le impone a los contribuyentes entregar enormes subsidios a las petroleras para que produzcan justamente petróleo. Es un escándalo, pues se trata de grupos cuyas ganancias baten récord tras récord desde 2003/4”.
¿Cómo incentivos supuestamente sin costos se han convertido en un regalo multimillonario? La respuesta remite a algo común en Washington: la influencia de interese creados y sus gestores sobre legisladores poco versados o, directamente, venales. Así pueden pasar leyes repletas de errores y ambigüedades, como la que este año le sacará al fisco US$ 2.000 millones en incentivos innecesarios. Cada tanto, un “lobby” astuto y demandas abusiva, pero bien aceitadas, hacen que las compañías de gas y petróleo obtengan incentivos cada vez mayores.
Hasta febrero último, casi nadie se daba cuenta. Los abusos quedaban encubiertos por la amplia brecha entre el momento de ofrecer incentivos y el inicio de la extracción aguas afuera. A su vez, los legisladores comprometidos y sus técnicos disimulaban los costos reales con proyecciones color de rosa. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno federal se negaban constantemente a calcular los verdaderos montos enajenados con esos métodos. Por supuesto, muchos de los implicados en las maniobras son hoy ricos.
John Bennett Johnston, el arquitecto del programa original, se manifiesta sorprendido por sus resultados negativos. Ex senador demócrata por Luisiana y próspero rentista en la actualidad, fue quien hizo aprobar los incentivos iniciales en 1995. Ahora, admite que él mismo nunca entendió bien el proyecto que había firmado.
Por cierto, hace once años las cosas pintaban mal para el negocio de hidrocarburos, especialmente en el golfo de Méjico. Los precios eran tan bajos
desde hacía tanto que ya no se realizaban inversiones. Con el barril de crudo a apenas US$ 16, docenas de pequeñas firmas exploradoras abandonaban la actividad. Gigantes como ExxonMobil o Royal Dutch/Shell se dedicaban a oportunidades en otras partes del mundo.
El senador Johnston, persuadido de que se desaprovechaban vastos yacimientos petrolíferos –con ellos, la economía de la empobrecida Luisiana-, había estado años predicando la necesidad de incentivos a la exploración y la explotación en aguas profundas. Trabajando estrechamente con (oh) ejecutivos de la industria, preparó legislación que permitiría eximir de regalías a las empresas que encararan esas tareas. A la sazón, las aguas costa afuera son mayormente propiedad federal y el gobierno arrenda millones de hectáreas a cambio de regalías o parte de las ventas.
“Los incentivos deberán resultar, hacia 2000, en US$ 200 millones anuales de beneficios netos al erario público”, prometía Johnston en noviembre de 2005. De paso, calificaba de “acusaciones ultrajantes” la denuncia de que su programa significaba un regalo para sus amigas petroleras. Varios expertos independientes tacharon de excesivamente optimistas esas proyecciones. ¿Por qué? Porque toma siete años antes de que un pozo submarino produzca pero, al contrario, los presupuestos del congreso se agotan en un quinquenio.
Existía también un argumento cuidadosamente soslayado por el persistente senador y sus asesores: la historia. Las dos burbujas de precios creadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1973/4 y 1979/81 llevaron los niveles de US$ 9 a 37 el barril, para devolverlo a menos de US$ 20. A lo largo de ese proceso, nadie propuso en Estados Unidos incentivos para que las compañías capeasen los períodos de crudos baratos. El motivo era simple: desde los años 50, cada lapso de baja era seguido por una reacción en sentido contrario. A principios del siglo XXI iba a suceder lo mismo.
Volviendo a 995, los oponentes de Johnston afirmaban que los incentivos propuestos equivalían a “beneficencia al revés”. Por su parte, gestores y ejecutivos del negocio petrolero visitaban más de 150 legisladores sólo en octubre de 1995. Sus esfuerzos y gastos no fueron en vano.
Lo que era un error de US$ 2.000 millones bajo el gobierno de William J.Clinton pasó a 5.000 millones bajo George W.Bush. Pero, mientras perdía litigio tras litigio en los tribunales, la actual administración ofrecía más incentivos al negocio. Hacia 2001, el viocepresidente Richard Cheney –cabildero de esos intereses- planteó ulteriores reducciones de regalías y arriendos para frenar el declive de la producción en EE.UU. De paso, el “lobby” apretaba fuerte para abrir a la explotación la enorme reserva ecológica de Alaska.
No obstante, hace casi un año Bush mismo se mostraba escéptico sobre brindar nuevos incentivos. “Con crudos a US$ 50 el barril –señalaba entonces-, no creo que las empresas precisen más ventajas solventadas por el contribuyente”. Ello no obstó para que, el 8 de agosto, sancionara una ley ofreciendo al negocio US$ 2.600 millones en exenciones tributarias para cateos en pos de gas en aguas profundas. Tras pasar de US$ 70 el barril en octubre de 2005, marzo de 2006 termina con crudos nuevamente cerca de US$ 66.