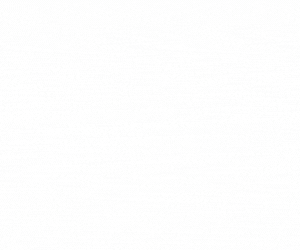Uno de los dos argumentos en pugna dice así: la obligación de un empresario es maximizar las ganancias de la compañía, obteniendo la mayor rentabilidad posible por los productos o servicios que vende. Desde esta perspectiva, cualquier esfuerzo de una firma en objetivos que no guarden relación con la obtención de utilidades – por loables que parezcan – es un desperdicio de recursos en perjuicio de los propietarios de la empresa.
El otro argumento sostiene un punto de vista antagónico: la verdadera misión de la empresa trasciende el móvil de la rentabilidad y debe contemplar tanto los intereses de los accionistas, como los de los empleados y los clientes, practicando de paso criterios de responsabilidad social.
Un empresario serio (definiendo seriedad como eficiencia y responsabilidad) debe, en ambos supuestos, actuar éticamente. Y no porque haya una ética especial en el mundo de los negocios, sino porque sus normas y valores deben aplicarse a una actividad muy compleja.
Tal vez una más completa y moderna definición de “seriedad” supone la superación de los estrechos límites a que condenan la rigidez de ambas posturas.
Desde esta perspectiva se ha operado una profunda transformación en el ámbito de los negocios en el país. Nuevos y reconvertidos gerentes descubren – a veces penosamente – que la modernización y la apertura de la economía suponen una redefinición del papel de la empresa en sus relaciones con el Estado – también éste con un nuevo rol -; una nueva realidad en la vinculación con los clientes, y con un nuevo estatuto de relaciones con los empleados.
No se puede hablar desde la cúpula de calidad total, satisfacción del cliente, delegación de poder y otros tantos novedosos conceptos, para luego recurrir al doble discurso, retornar al paternalismo, despedir personal o hacer oídos sordos a las demandas de los compradores.
La tan cacareada transparencia impone nuevas reglas de juego y posee su propia lógica. Quien no lo entiende fracasará, retrocederá o caerá en el descrédito.
Miguel Ángel Diez
1994
Uno de los dos argumentos en pugna dice así: la obligación de un empresario es maximizar las ganancias de la compañía, obteniendo la mayor rentabilidad posible por los productos o servicios que vende. Desde esta perspectiva, cualquier esfuerzo de una firma en objetivos que no guarden relación con la obtención de utilidades – por loables que parezcan – es un desperdicio de recursos en perjuicio de los propietarios de la empresa.
El otro argumento sostiene un punto de vista antagónico: la verdadera misión de la empresa trasciende el móvil de la rentabilidad y debe contemplar tanto los intereses de los accionistas, como los de los empleados y los clientes, practicando de paso criterios de responsabilidad social.
Un empresario serio (definiendo seriedad como eficiencia y responsabilidad) debe, en ambos supuestos, actuar éticamente. Y no porque haya una ética especial en el mundo de los negocios, sino porque sus normas y valores deben aplicarse a una actividad muy compleja.
Tal vez una más completa y moderna definición de “seriedad” supone la superación de los estrechos límites a que condenan la rigidez de ambas posturas.
Desde esta perspectiva se ha operado una profunda transformación en el ámbito de los negocios en el país. Nuevos y reconvertidos gerentes descubren – a veces penosamente – que la modernización y la apertura de la economía suponen una redefinición del papel de la empresa en sus relaciones con el Estado – también éste con un nuevo rol -; una nueva realidad en la vinculación con los clientes, y con un nuevo estatuto de relaciones con los empleados.
No se puede hablar desde la cúpula de calidad total, satisfacción del cliente, delegación de poder y otros tantos novedosos conceptos, para luego recurrir al doble discurso, retornar al paternalismo, despedir personal o hacer oídos sordos a las demandas de los compradores.
La tan cacareada transparencia impone nuevas reglas de juego y posee su propia lógica. Quien no lo entiende fracasará, retrocederá o caerá en el descrédito.
Miguel Ángel Diez
1994