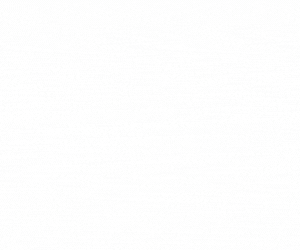La crisis inflacionaria de los dos últimos años, que se sumó a la desaceleración económica provocada por la pandemia, pareció tomar a gran parte del mundo por sorpresa. Después de tres décadas de lento crecimiento de los precios en las economías avanzadas del mundo, de pronto el Reino Unido, Estados Unidos y la eurozona se enfrentaban a una inflación cercana o superior a los dos dígitos.
Los precios en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo aumentaron aún más rápido, por ejemplo, con una inflación superior al 80% en Turquía y cercana al 100% en Argentina. La interpretación de este proceso que afecta al mundo entero la hace aquí Kenneth Rogoff, quien fuera economista jefe del Fondo Monetario Internaciona y es actualmente miembro del Consejo de Relaciones exteriores y profesor Thomas D. Cabot en la Universidad de Harvard.
Aunque gran parte del debate sobre la nueva inflación se ha centrado en la política y los acontecimientos mundiales, igual de crucial es la cuestión de las políticas de los bancos centrales y las fuerzas que las configuran. Durante años, muchos economistas consideraron que la inflación se había controlado de forma permanente gracias a la existencia de los bancos centrales independientes.
A partir de la década de 1990, los banqueros centrales de muchos países comenzaron a fijar objetivos para el nivel de inflación; el 2% se convirtió en 2012 en un objetivo explícito de la política del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.
De hecho, hasta bien entrada la pandemia de COVID-19, la mayoría consideraba imposible un retorno a la alta inflación de los años 70. Por temor a una recesión provocada por la pandemia, los gobiernos y los bancos centrales se preocupaban por la reactivación de sus economías y no tenían en cuenta los riesgos inflacionarios que planteaba la combinación de programas de gasto a gran escala con tasas de interés ultrabajas.
Pocos economistas vieron los peligros de los enormes paquetes de estímulo firmados por los presidentes estadounidenses Donald Trump, en diciembre de 2020, y Joe Biden, en marzo de 2021, que inyectaron billones de dólares en la economía.
Tampoco anticiparon el tiempo que tardarían en solucionarse los problemas de la cadena de suministro tras la pandemia ni lo vulnerable que sería la economía mundial a una inflación elevada y sostenida en caso de una gran conmoción geopolítica, como ocurrió cuando Rusia invadió Ucrania.
Los bancos centrales, que esperaron demasiado tiempo para subir las tasas de interés conforme se acumulaba la inflación, se esfuerzan ahora por controlarla sin que sus economías, y de hecho el mundo, entren en una profunda recesión.
Además de sufrir las consecuencias de un pensamiento económico miope, los bancos centrales también se vieron sacudidos por dramáticos cambios políticos y económicos. La década de 2020 se perfila como la más difícil para la banca central desde los años 70, cuando la economía mundial tuvo que enfrentarse a un embargo de petróleo árabe y al colapso del sistema de tasas de cambio fijas de Bretton Woods en la posguerra.
Hoy, grandes trastornos mundiales, como la guerra, la pandemia y la sequía, parecen sucederse uno tras otro o al mismo tiempo. Mientras tanto, las fuerzas de la globalización, que durante gran parte de los últimos 20 años contribuyeron a sostener el crecimiento, se han convertido en vientos en contra por las crecientes fricciones geopolíticas entre China y Estados Unidos.
Ninguno de estos cambios es bueno para la productividad y el crecimiento, pero todos contribuyen a una mayor inflación ahora y en el futuro.
Por su naturaleza, los bancos centrales tienen dificultades para hacer frente a los shocks de oferta. En el caso de un simple shock de demanda – un estímulo excesivo, por ejemplo – pueden utilizar las tasas de interés para estabilizar el crecimiento y la inflación.
Pero cuando los shocks son de oferta, deben poner en la balanza la reducción de la inflación y los costos del menor crecimiento y el mayor desempleo. Aunque estuvieran dispuestos a subir las tasas de interés cuando fuera necesario para combatir la inflación, tienen mucha menos independencia que hace dos décadas.
La crisis financiera de 2008 debilitó su legitimidad política al poner en tela de juicio la idea de que sus políticas benefician a todos; muchas personas perdieron sus hogares y sus empleos en la peor recesión económica desde la Gran Depresión.
Cuando los bancos centrales deliberan hoy sobre hasta qué punto deben frenar la demanda, tienen que considerar si están dispuestos a provocar otra recesión. Si durante una recesión la red de seguridad social del gobierno es inadecuada, ¿no tiene que tenerlo en cuenta el banco central? Los que desestiman estas preocupaciones como algo externo a la política monetaria no han tomado nota de los discursos de los banqueros durante la última década.
En medio de una serie interminable de alteraciones de la oferta, los bancos también podrían estar frente a un cambio de largo plazo que ni los legisladores ni los mercados financieros han tenido en cuenta todavía. Aunque muchos de los impulsores de la extraordinaria subida de los precios en 2021 y 2022 acabarán por disiparse, la era de la inflación ultrabaja perpetua no volverá a repetirse pronto.
Por el contrario, gracias a una serie de factores como la desglobalización, el aumento de las presiones políticas y las actuales turbulencias en la oferta, como la transición energética verde, es muy posible que el mundo esté entrando en un período prolongado donde es probable que la inflación elevada y volátil sea persistente, no en los dos dígitos, sino muy por encima del 2%.
¿De quién es la responsabilidad?
Desde que la inflación mensual de Estados Unidos comenzó a subir de manera pronunciada en la primavera de 2021, Washington está dividido entre los que la atribuyen al excesivo gasto de estímulo de la administración Biden y los que sostienen que está causada por factores globales que escapan al control de Washington.
Ninguno de los dos argumentos es muy convincente, dice Rogoff. El punto de vista del estímulo está claramente exagerado: los países de todo el mundo están registrando inflación alta a pesar de las grandes diferencias en el alcance de incentivación de sus economías.
Muchos economistas creen que el verdadero culpable fue la Reserva Federal, que no comenzó a subir las tasas de interés hasta marzo de 2022, momento en el que la inflación llevaba un año subiendo. Ese retraso fue un enorme error, aunque es fácil verlo en retrospectiva, cuando se sabe que los peores efectos de la pandemia podrían haberse controlado rápidamente.
Y la raíz del error no sólo se encuentra en la Fed y su personal, sino también en un amplio consenso dentro de la profesión económica, que adhería a la opinión de que es mejor tener un estímulo macroeconómico excesivo que uno demasiado escaso.
Casi nadie cuestionó los programas de gasto masivo implementados en todo el mundo en las primeras etapas de la pandemia. La razón de que los gobiernos preserven su capacidad fiscal es justamente tener los recursos necesarios para proteger a los vulnerables en caso de una recesión o catástrofe. Pero la cuestión es cuándo dejar de hacerlo. Inevitablemente, el desembolso de estímulos es político, y quienes promueven grandes paquetes de rescate suelen estar también motivados por la oportunidad de ampliar programas sociales cuya aprobación en el Congreso podría ser imposible en tiempos normales. Esa es una de las razones por las que se tiende a hablar mucho menos de reducir los estímulos una vez superada la crisis.
Como candidato, Biden prometió que ampliaría el gasto público, en parte con el objetivo de facilitar la recuperación económica posterior a la COVID, pero sobre todo para repartir los beneficios del crecimiento de forma más equitativa y destinar importantes recursos a la respuesta nacional al cambio climático. Como presidente cojo, Trump intentó frustrar las ambiciones de su oponente aprobando su propio paquete de ayuda COVID-19 de US$ 900.000 millones en diciembre de 2020, a pesar de que la economía ya estaba repuntando con fuerza. Tres meses después, aunque la economía seguía recuperándose, los demócratas, bajo el mando de Biden, aprobaron un nuevo paquete de estímulo de US$ 1,9 billones, con una serie de destacados economistas aplaudiéndoles. Argumentaban que el paquete mejoraría la recuperación y proporcionaría un seguro contra otra oleada de la pandemia y que conllevaba riesgos mínimos de encender la inflación.
A gastar
Ya a principios de 2021, había razones para cuestionar las opiniones sobre el estímulo de Biden. Sobre todo, el economista de Harvard y ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, empezó a advertir que el proyecto de ley que se contemplaba podría provocar inflación.
Aunque no se había producido una inflación grave en décadas, Summers creía que arrojar billones de dólares a una economía con graves limitaciones de oferta y sólo una pequeña escasez de demanda tenía que ser inflacionario. Si mucha gente busca comprar autos al mismo tiempo y tiene el dinero en efectivo para hacerlo, los precios de los autos subirán.
Sin embargo, la Fed retrasó la adopción de medidas incluso después de que se comprobara que la inflación estaba aumentando. Para el otoño de 2021 -seis meses después del estímulo de Biden- la economía se calentaba rápidamente, pero la Fed dejó las tasas de interés sin tocar.
Es difícil obviar el hecho de que el mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed expiraba a finales de año y Biden aún no había anunciado su reelección. Si Powell hubiera optado por iniciar un ciclo de alzas de tasas de interés es muy probable que Biden le hubiera sustituido por otro presidente, quizás Lael Brainard. Brainard, es una economista muy respetada y ex funcionaria del Tesoro en la administración Obama. Brainard era vista por los mercados financieros como una persona más flexible en cuanto a los tipos de interés, más dispuesta a arriesgar la inflación para sostener el crecimiento. Al final, la Reserva Federal se abstuvo de subir las tasas y Biden volvió a nombrar a Powell. Sólo entonces, con Powell cómodamente en su nuevo mandato, la Fed finalmente subió las tasas en la primavera de 2022. Si la administración hubiera querido que la Fed subiera las tasas antes, como algunos dijeron más tarde, el paso correcto habría sido volver a nombrar a Powell en el verano de 2021, dándole un mandato claro para actuar como la Fed considerara oportuno.
Pensamiento monetario mágico
En medio de esas presiones de Washington, la Reserva Federal se vio afectada por una corriente cada vez más dominante de la teoría económica keynesiana que sostenía que había un margen considerable para utilizar el estímulo macroeconómico de forma más agresiva. Bastante antes del comienzo de la pandemia, muchos economistas habían llegado a la conclusión de que era posible aumentar significativamente el gasto público (y/o bajar los impuestos) sin tener que subir las tasas de interés y sin provocar inflación.
Después de casi una década de tasas ultrabajas y escasa inflación, algunos pensaron que podrían evitarse las presiones al alza de los precios incluso si todo el aumento del gasto se financiaba “imprimiendo dinero”, es decir, haciendo que el banco central inyectara dinero en la economía comprando deuda pública.
El rol de la política
La política monetaria tiene un gran efecto en la política; el ciclo económico es un fuerte predictor de las elecciones en casi todo el mundo. Pero, como ha dejado claro la crisis actual, la política también afecta a la política monetaria. El Banco Central Europeo ha estado dando vueltas para explicar por qué tenía que seguir comprando grandes cantidades de deuda de los países de la periferia europea, sobre todo de Italia. En un principio, vendió esta política como necesaria para luchar contra la deflación, pero ahora ha rebautizado el programa mientras sube las tasas de interés para luchar contra la inflación. La verdadera razón de esta política siempre ha sido demostrar el compromiso de los países del norte de la eurozona de respaldar la deuda pública del sur, un objetivo profundamente político.