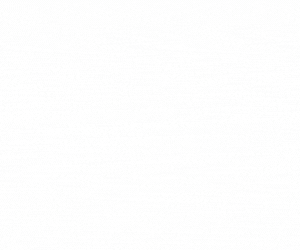En “la fatídica reunión de Hongkong, poco antes de la crisis sistémica de 1997/8 –perfectamente previsible-, el Fondo Monetario Internacional insistía en modificar sus propios estatutos”. ¿Para qué? “Para obligar a una liberalización extrema de los mercados bursátiles y financieros”.
Precisamente, fuentes de la especulación extrema, inclusive los derivativos, que condujo al colapso en el sudeste asiático, Surcorea, Europa oriental, Turquía, Brasil y Argentina. Tras las graves advertencias del Grupo de los 7 en Dubái, cifradas en el triple déficit norteamericano –pagos corrientes, comercio, fisco-, varios observadores esperaban alguna reacción.
Pero la asamblea anual conjunta FMI-Banco Mundial no prestó atención al G-7 y prefirió dedicarse al fracaso de Cancún, o sea la ronda Dohá. Ahora, asoma un debate bastante curioso: consiste en determinar a qué fase histórica vuelve el sistema económico mundial. “A ninguna, porque déjà vu es apenas una sensación”, sostienen Stiglitz o Jeffrey Sachs (World Economic Forum).
A enero de 1971, afirma John Dizard en el “Financial Times”. O sea, al funesto pacto entre el gobierno de Richard Nixon y el Sistema de Reserva Federal, que suspendió “sine die” la convertibilidad del dólar en oro. “A partir de eso, floreció la especulación financiera supranacional y sus instrumentos más letales: los derivativos, lanzados en Tokio, 1973, por Citibank”, recuerda el experto inglés.
Treinta años después y “a seis de aquella reunión en 1997 – afirma en un artículo el Nobel económico 2001-, las esporádicas autocríticas del FMI no bastan. El esquema de Hongkong fracasó y arrastró consigo al Consenso de Washington”. En un contexto donde medios tan ortodoxos como “The Economist” censuran al Banco Central Europeo por “su escaso activismo y sus metas inflacionarias demasiado bajas, teniendo en cuenta la volatilidad financiera global típica de estos tiempos”.
En cuerda similar, hace más de dos años, los analistas del grupo francés BNP-Paribas se preguntaban si “una inflación anual superior a 10% no sería más adecuada para prever deflación, desempleo y caída de la demanda real en Eurolandia”. Semejante blasfemia no fue siquiera tenida en cuenta, salvo por algunos técnicos de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE, “club de los multimillonarios”).
En 2002/3, las revelaciones de Michael Mussa sobre la turbia interna en la burocracia fondista –donde operan Anne Krueger, Anup Singh, etc.- y varios trabajos de Stiglitz ponen en evidencia que, copado por el pensamiento neoclásico y neoconservador, el FMI funciona sólo como cobrador de deudas por cuenta de bancos comerciales y demás acreedores privados.
Precisamente, el papel que –según Frenkel- parece abandonar en el caso piloto argentino. Para este economista, la historia no arranca en 1971/3, sino en la moratoria unilateral latinoamericana de 1981/2, detonada por el cese de pagos mexicano. En aquel momento, sólo una voz influyente aconsejó “no dejar el problema en manos de banqueros y contadores, sino encararlo con cánones estratégicos”. Era Henry Kissinger.
Pese al auge de la especulación financiera y dos crisis petroleras (1974/6, 1978/9), no existían mecanismos para afrontar esa clase de crisis. Los acreedores principales eran bancos anglosajones y holandeses. Méjico fue el caso piloto y Washington se hizo cargo del problema, aunque el papel clave lo desempeñaría el FMI. Poco a poco, el BID –controlado desde la Casa Blanca vía ejecutivos incondicionales- y el Banco Mundial se subordinaron al Fondo, papel perceptible vía voceros como Guillermo Calvo.
Desde entonces, el sistema se convirtió en agente de los acreedores privados. El Consenso de Washington (1989) llevó esto a un extremo, que implosionó con la crisis sistémica internacional de 1997/8. A partir de entonces, la derecha norteamericana y sus operadores en el FMI (Kenneth Rogoff, Krueger) o afuera –Charles Calomiris, Allan Meltzer, Adam Lerrick- empezaron a atacar los rescates multilaterales.
Según esta escuela, fomentada por la ortodoxia mercantilista de influyentes medios británicos, ese recurso “estimula la irresponsabilidad de deudores y prestamistas”. El énfasis en lo segundo marca una diferencia clave entre el monetarismo típico y los neoconservadores norteamericanos. Su corolario surge en el reciente acuerdo con Argentina, “que no incluye entre sus factores los resultados de una negociación con los acreedores privados”.
Por supuesto, observa Frenkel, si el caso Brasil vuelve a la práctica inaugurada en 1982, Argentina quedará encapsulada como una excepción. Pero, como señalaba Stiglitz, “es difícil prever, en esta coyuntura, las actitudes de EE.UU.”
Un George W. Bush en deterioro político, la hostilidad de varias potencias y las necesidades electorales pueden acentuar el acercamiento de Washington a Latinoamérica. En desmedro, entre otros, del FMI, el BIRF, los acreedores privados y los esquemas basados en la figura de “quiebra soberana”.
En “la fatídica reunión de Hongkong, poco antes de la crisis sistémica de 1997/8 –perfectamente previsible-, el Fondo Monetario Internacional insistía en modificar sus propios estatutos”. ¿Para qué? “Para obligar a una liberalización extrema de los mercados bursátiles y financieros”.
Precisamente, fuentes de la especulación extrema, inclusive los derivativos, que condujo al colapso en el sudeste asiático, Surcorea, Europa oriental, Turquía, Brasil y Argentina. Tras las graves advertencias del Grupo de los 7 en Dubái, cifradas en el triple déficit norteamericano –pagos corrientes, comercio, fisco-, varios observadores esperaban alguna reacción.
Pero la asamblea anual conjunta FMI-Banco Mundial no prestó atención al G-7 y prefirió dedicarse al fracaso de Cancún, o sea la ronda Dohá. Ahora, asoma un debate bastante curioso: consiste en determinar a qué fase histórica vuelve el sistema económico mundial. “A ninguna, porque déjà vu es apenas una sensación”, sostienen Stiglitz o Jeffrey Sachs (World Economic Forum).
A enero de 1971, afirma John Dizard en el “Financial Times”. O sea, al funesto pacto entre el gobierno de Richard Nixon y el Sistema de Reserva Federal, que suspendió “sine die” la convertibilidad del dólar en oro. “A partir de eso, floreció la especulación financiera supranacional y sus instrumentos más letales: los derivativos, lanzados en Tokio, 1973, por Citibank”, recuerda el experto inglés.
Treinta años después y “a seis de aquella reunión en 1997 – afirma en un artículo el Nobel económico 2001-, las esporádicas autocríticas del FMI no bastan. El esquema de Hongkong fracasó y arrastró consigo al Consenso de Washington”. En un contexto donde medios tan ortodoxos como “The Economist” censuran al Banco Central Europeo por “su escaso activismo y sus metas inflacionarias demasiado bajas, teniendo en cuenta la volatilidad financiera global típica de estos tiempos”.
En cuerda similar, hace más de dos años, los analistas del grupo francés BNP-Paribas se preguntaban si “una inflación anual superior a 10% no sería más adecuada para prever deflación, desempleo y caída de la demanda real en Eurolandia”. Semejante blasfemia no fue siquiera tenida en cuenta, salvo por algunos técnicos de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE, “club de los multimillonarios”).
En 2002/3, las revelaciones de Michael Mussa sobre la turbia interna en la burocracia fondista –donde operan Anne Krueger, Anup Singh, etc.- y varios trabajos de Stiglitz ponen en evidencia que, copado por el pensamiento neoclásico y neoconservador, el FMI funciona sólo como cobrador de deudas por cuenta de bancos comerciales y demás acreedores privados.
Precisamente, el papel que –según Frenkel- parece abandonar en el caso piloto argentino. Para este economista, la historia no arranca en 1971/3, sino en la moratoria unilateral latinoamericana de 1981/2, detonada por el cese de pagos mexicano. En aquel momento, sólo una voz influyente aconsejó “no dejar el problema en manos de banqueros y contadores, sino encararlo con cánones estratégicos”. Era Henry Kissinger.
Pese al auge de la especulación financiera y dos crisis petroleras (1974/6, 1978/9), no existían mecanismos para afrontar esa clase de crisis. Los acreedores principales eran bancos anglosajones y holandeses. Méjico fue el caso piloto y Washington se hizo cargo del problema, aunque el papel clave lo desempeñaría el FMI. Poco a poco, el BID –controlado desde la Casa Blanca vía ejecutivos incondicionales- y el Banco Mundial se subordinaron al Fondo, papel perceptible vía voceros como Guillermo Calvo.
Desde entonces, el sistema se convirtió en agente de los acreedores privados. El Consenso de Washington (1989) llevó esto a un extremo, que implosionó con la crisis sistémica internacional de 1997/8. A partir de entonces, la derecha norteamericana y sus operadores en el FMI (Kenneth Rogoff, Krueger) o afuera –Charles Calomiris, Allan Meltzer, Adam Lerrick- empezaron a atacar los rescates multilaterales.
Según esta escuela, fomentada por la ortodoxia mercantilista de influyentes medios británicos, ese recurso “estimula la irresponsabilidad de deudores y prestamistas”. El énfasis en lo segundo marca una diferencia clave entre el monetarismo típico y los neoconservadores norteamericanos. Su corolario surge en el reciente acuerdo con Argentina, “que no incluye entre sus factores los resultados de una negociación con los acreedores privados”.
Por supuesto, observa Frenkel, si el caso Brasil vuelve a la práctica inaugurada en 1982, Argentina quedará encapsulada como una excepción. Pero, como señalaba Stiglitz, “es difícil prever, en esta coyuntura, las actitudes de EE.UU.”
Un George W. Bush en deterioro político, la hostilidad de varias potencias y las necesidades electorales pueden acentuar el acercamiento de Washington a Latinoamérica. En desmedro, entre otros, del FMI, el BIRF, los acreedores privados y los esquemas basados en la figura de “quiebra soberana”.