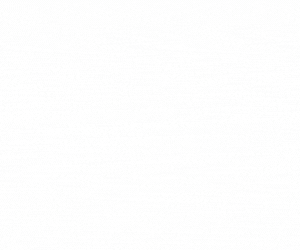Es usual que una cumbre de este nivel, de los dos dirigentes de los países más poderosos del mundo, genere tensiones. Pero el encuentro esta semana entre Donald Trump y Xi Jinping, se plantea en un contexto muy especial.
La cita será en el Mar-a-Lago resort en Miami, propiedad del dueño de casa, y que parece destinada a reemplazar al histórico Camp David de otros mandatarios.
Trump necesita ganar puntos ante sus votantes y ante toda la opinión pública del país. El desastre del Obamacare, el cuestionamiento judicial de sus decretos sobre inmigración, el bloqueo parlamentario en su propio partido Republicano, pero sobre todo la investigación de su campaña con Rusia que avanza peligrosamente, lo ponen contra la pared.
Tal vez por eso ha prometido duras discusiones con su interlocutor. Seguramente sobre las líneas de acción que le sugiere Peter Navarro, su consejero en temas que tienen que ver con China. El enfoque de Navarro no es precisamente pacífico: cree que China intenta la dominación global, burlar a Estados Unidos en materia de comercio, y con una dirigencia llena de “mentirosos ladrones”.
No es un buen punto de partida para una negociación tan compleja. Cuando asumió, Trump repetía que China había robado millares de empleos de la industria estadounidense con perjuicio especial para la clase media blanca.
Pero luego aparecieron otros temas especialmente sensibles, como la irreversible decisión de Beijing de controlar el Mar del Sur de la China; la militarización creciento de Corea del Norte, o la sobreproducción china de acero.
Con este escenario, un solo movimiento en falso puede desestabilizar una relación muy especial, y se puede traducir en daño importante para la economía estadounidense (obviamente, también para la china). Sin embargo, a pesar de la amenaza de recibir al visitante con dos frescos decretos en la mano, modificando de manera drástica la relación comercial, todo indica que hay ahora una actitud más prudente de la Casa Blanca.
A principios de enero, otra confrontación que se insinuaba entre ambos países, se diluyó tras una retirada de la verborragia de Trump. Tal vez el nuevo mandatario ha llegado a la conclusión de que irritar a China puede implicar que esa política tenga mucho para perder.
El punto más sensible de la nueva relación, fue cuando apenas asumido su mandato, Trump llamó a la presidente de Taiwan, un disparo directo contra la política de “Una China” que EE.UU había asumido y mantenido durante años.
La irritación de Beijing fue enorme. Una de las respuestas es que el país pensaba armar, en todo el mundo, a los gobiernos hostiles a Estados Unidos. Así, Trump se replegó y abandonó este intento de obtener una posición de fortaleza para las negociaciones comerciales que se avecinan (en verdad, hubiera sido una posición de debilidad).