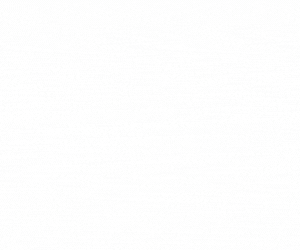Cuando en septiembre de 1939 la Alemania nazi invadió Polonia, la respuesta de las potencias europeas fue inmediata pero insuficiente. El precio de la pasividad durante años anteriores fue alto. Ochenta y seis años después, la historia no se repite, pero rima: en medio de una guerra prolongada en Ucrania, el Kremlin ha desplegado en los últimos tres meses un conjunto de acciones agresivas contra países de la OTAN que, sin constituir un ataque armado en términos formales, rozan el umbral de la confrontación directa.
Se trata de una estrategia de provocación constante, cuidadosamente calibrada. No hay tropas cruzando fronteras ni misiles impactando en capitales europeas. Pero hay drones violando espacios aéreos soberanos, interferencias electrónicas que afectan vuelos civiles, cazas sin transpondedores sobrevolando infraestructuras críticas, y ejercicios militares que simulan ataques contra territorios aliados. Cada acción, tomada en forma aislada, podría parecer un incidente menor. Pero en su conjunto configuran un patrón de hostigamiento que amenaza con erosionar la estabilidad del orden atlántico.
GPS como arma
Uno de los ejes de esta ofensiva se manifiesta en el ámbito invisible de la guerra electrónica. Desde abril, se multiplicaron las denuncias de interferencias deliberadas al sistema de posicionamiento satelital (GPS) en regiones cercanas a Rusia. Entre enero y agosto, Suecia registró 733 casos de jamming —bloqueo de señal— frente a solo 55 en todo 2023. Finlandia, Estonia y Noruega también acusaron pérdidas sistemáticas de señal, especialmente en áreas cercanas a las bases militares rusas de Kaliningrado y la península de Kola.
Estas interferencias no solo afectan la navegación de aviones y barcos. Tienen implicancias comerciales, militares y diplomáticas. El 31 de agosto, el vuelo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, experimentó una pérdida de señal GPS en su trayecto entre Polonia y Bulgaria. Aunque el incidente no fue atribuido oficialmente a una acción hostil, se suma a una larga lista de vuelos con fallas de navegación en el espacio aéreo báltico.
La Unión Europea, lejos de minimizar el problema, actuó con firmeza. Diecisiete países, entre ellos España, Alemania y los países nórdicos, firmaron una declaración conjunta afirmando que las perturbaciones “no son incidentes aleatorios, sino actos sistemáticos y deliberados” enmarcados en una campaña de guerra híbrida. En julio, la UE sancionó a nueve oficiales rusos vinculados a centros de guerra electrónica.
No se trata solo de sabotaje técnico. Es una forma de probar las defensas aliadas y medir su capacidad de reacción. Una provocación por medios no convencionales, con alta capacidad de negación plausible.
Drones como punta de lanza
El 10 de septiembre marcó un punto de inflexión. Una veintena de drones militares rusos ingresaron al espacio aéreo de Polonia, uno de los países más expuestos por su frontera con Ucrania. Algunos fueron derribados por cazas de la OTAN, otros cayeron en tierra polaca, y uno logró penetrar hasta 260 kilómetros en territorio nacional, obligando a cerrar aeropuertos y activar mecanismos de emergencia.
Tres días después, otro dron cruzó brevemente a Rumanía. Ambos países, miembros de la OTAN, invocaron el artículo 4 del Tratado —consultas urgentes en caso de amenaza—. Se trató de la mayor violación territorial rusa sobre la OTAN desde el fin de la Guerra Fría.
La respuesta aliada fue rápida. La OTAN lanzó la operación “Eastern Sentry”, un despliegue flexible y sin fecha de finalización en el flanco oriental, que incluye aviones de combate, sistemas de defensa aérea y vigilancia electrónica. Francia envió Rafale a Polonia, Alemania reforzó sus Eurofighter, y Dinamarca sumó una fragata antiaérea. Estados Unidos, aunque reticente a escalar, confirmó su compromiso con la defensa de “cada centímetro cuadrado” del territorio aliado.
La violación en Estonia
Menos de una semana después, el 13 de septiembre, tres cazas MiG-31 rusos ingresaron en el espacio aéreo de Estonia, volando sin identificación electrónica. Permanecieron más de diez minutos dentro del territorio soberano de la OTAN. Fueron finalmente escoltados por F-35 italianos estacionados en la base de Ämari.
La gravedad del incidente no radicó solo en su duración, sino en su deliberación. No fue un error de navegación, sino una prueba de nervios. Las autoridades estonias, con el apoyo del Consejo del Atlántico Norte, denunciaron el hecho como un acto de provocación y reafirmaron su disposición a responder con medidas proporcionadas.
En paralelo, el mar Báltico se convirtió en escenario de múltiples maniobras de riesgo. Un avión militar ruso sobrevoló a baja altura una fragata alemana. Drones no identificados fueron avistados sobre aeropuertos daneses. Y buques espía cruzaron el estrecho de Gibraltar escoltados por fragatas de la OTAN.
¿Hasta dónde tolerar?
El patrón es claro. Rusia busca operar en la llamada zona gris de la confrontación: ese terreno donde las acciones no constituyen un ataque armado formal, pero siembran desconcierto, aumentan los costos de vigilancia, y desgastan la capacidad de respuesta de la Alianza. No es una guerra, pero tampoco es paz.
El objetivo es múltiple: probar los reflejos de la OTAN, exponer posibles fisuras en su coordinación, y distraer recursos del frente ucraniano. Pero también hay un componente simbólico: desafiar la noción de inviolabilidad del territorio aliado y recordar que ninguna frontera está libre de amenazas.
Los líderes occidentales han oscilado entre la prudencia y la firmeza. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que no se debe responder a cada provocación con fuego, pero defendió el derecho a interceptar cualquier aeronave intrusa. El estadounidense Donald Trump fue más directo: “Deberían derribarlas”.
La OTAN, por su parte, ha elegido la vía de la proporcionalidad: desplegar capacidades defensivas sin escalar al conflicto abierto. Pero ha dejado claro que “todas las herramientas están sobre la mesa”.
Un equilibrio inestable
El desafío de la Alianza Atlántica no es solo militar. Es conceptual. ¿Cómo responder a acciones hostiles que no alcanzan el umbral del ataque armado? ¿Cómo disuadir sin provocar? ¿Cómo evitar que la normalización de estas incursiones debilite la credibilidad colectiva?
La experiencia enseña que la disuasión no se logra con declaraciones, sino con coherencia estratégica. Lo que está en juego no es solo la integridad territorial de Estonia o la soberanía del espacio aéreo polaco. Es la arquitectura de seguridad euroatlántica construida durante décadas. Y detrás de ella, la idea misma de que los acuerdos internacionales aún importan.
La provocación rusa es meticulosa, pero la respuesta occidental también lo ha sido. Con cada dron abatido, cada sanción aplicada y cada patrulla reforzada, la OTAN ha enviado un mensaje de unidad. Pero ese equilibrio es precario. Bastaría un error de cálculo —una víctima civil, una colisión aérea, una represalia mal calibrada— para transformar el juego de presiones en un incendio real.
Hoy, como en los años más sombríos del siglo XX, el dilema se resume en una fórmula conocida: “Paz, pero no a cualquier precio”. Y la OTAN, como entonces, se enfrenta al reto de sostener la paz, disuadiendo al agresor sin concederle la iniciativa. En ese delicado equilibrio, Europa se juega su futuro.